Entre las figuras que emergen en el Evangelio, hay una que destaca como depositario de los divinos afectos y prodigalidades de Jesús: es Juan Evangelista, el apóstol virgen, el Discípulo amado.
Redacción (27/12/2024 16:16, Gaudium Press) La devoción a San Juan Evangelista ocupa un lugar destacado en la Historia de la Iglesia, y son innumerables los edificios sagrados erigidos en su alabanza. El más significativo de todos es la Basílica de Letrán, construida en el siglo IV y dedicada a San Juan Bautista en el siglo X y al Discípulo Amado en el siglo XII.
Entre sus grandes discípulos, que contribuyeron a la difusión de sus enseñanzas, se encuentran san Ignacio de Antioquía y san Policarpo de Esmirna, quienes desempeñaron un papel decisivo en la época apostólica.
Difundido desde Éfeso, el culto a San Juan se extendió primero en la Iglesia de Oriente. En Occidente, la devoción sólo se expandió en la Edad Media, gracias a la influencia de Bizancio.
La piedad católica lo presenta como el primer devoto del Sagrado Corazón de Jesús, evocando el singular privilegio que tuvo al recostar su cabeza sobre el pecho del Redentor en la Última Cena. Todavía se venera como ejemplo de pureza, devoción a la Virgen y espíritu contemplativo.
La iconografía normalmente lo representa como un joven de rara modestia, significativamente diferente de los demás apóstoles. Aparece al pie de la Cruz, junto a la Santísima Virgen, y muchas otras veces portando las Sagradas Escrituras y la pluma. Sin embargo, es la imagen del águila la que lo caracteriza como evangelista. Esto se debe a una alusión que hacen los escritores cristianos de los primeros siglos al Prólogo de su Evangelio, en el que, “presentando el Verbo preexistente que se hizo carne, se expresa a semejanza de un águila que vuela muy alto para luego llegar a la tierra”.
De los cinco libros que componen su obra, el Apocalipsis es el más difícil de interpretar. Se ha estudiado mucho al respecto, pero son pocas las interpretaciones absolutamente ciertas. Los acontecimientos allí narrados son demasiado grandiosos para ser abarcados íntegramente por la razón humana, pero han ido pasando a través de los siglos como signo explícito de la glorificación final de Cristo.
San Edmundo, rey de los anglosajones (840 a 870), dijo que nunca había negado ninguna petición que le habían hecho en nombre de San Juan: “No negaré nada de lo que me pidan aquí en la Tierra en nombre de aquel que no me niega nada en el Cielo”.
Texto extraído de la Revista Heraldos del Evangelio n. 72, diciembre de 2007.
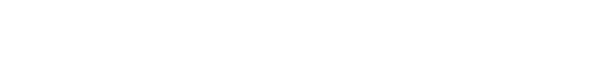















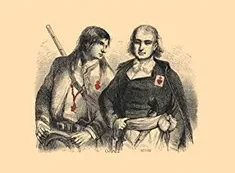

Deje su Comentario