El asesinato de Charlie Kirk ha despertado un profundo debate cultural: murió con un micrófono en la mano, símbolo de diálogo y no de violencia.
Redacción (18/09/2025 08:30, Gaudium Press) ¿Por qué el asesinato de Charlie Kirk ha resonado tan profundamente en la cultura? ¿Será porque fue asesinado tan brutalmente en su mejor momento? ¿Por dejar esposa y dos hijos muy pequeños? ¿Porque nadie merece morir así? Ciertamente por todas esas razones.
Pero estoy convencido de que hay algo más, y tiene que ver con el hecho de que murió con un micrófono en la mano; no con una pistola, ni un cuchillo, ni una granada, sino un micrófono.
El método de Charlie Kirk, que llevó a la práctica en campus universitarios de todo el país, consistía en invitar a un diálogo público a quienes discrepaban de él. Puedes ver cómo lo hacía en miles de vídeos de YouTube. Notarás que no escapa de las preguntas difíciles y que se relaciona con sus interlocutores con respeto, incluso cuando expresa una postura radicalmente contraria a la suya.
Hace apenas unos meses, le envié un mensaje de felicitación tras verlo gestionar, con gracia y una sonrisa, a un ejército de universitarios progresistas que, por decirlo suavemente, se mostraban bastante desagradables con él.
Al emplear este método, Charlie se adhería a una venerable tradición que se remonta a la antigüedad y constituye uno de los cimientos de la civilización occidental. En avenidas y callejones de la Atenas del siglo V a.C. , Sócrates se dirigía, especialmente a los jóvenes, no con sermones, sino mediante conversaciones. Formulaba preguntas inquisitivas, criticaba las respuestas recibidas, presionaba a sus oponentes para que formularan sus puntos de vista con mayor precisión, admitía su fallo cuando no había visto algo importante, etc.
El mayor discípulo de Sócrates, Platón, nos brindó, en sus famosos diálogos, una versión literaria de estas complejas conversaciones. Y Aristóteles, discípulo de Platón, cultivó una escuela filosófica llamada «peripatética», ya que el aprendizaje se producía cuando maestro y alumno caminaban juntos mientras hablaban de sus puntos de vista.
Una versión de esto puede observarse en la tradición de las universidades de Oxford y Cambridge, donde el verdadero aprendizaje se produce no tanto mediante clases magistrales formales como mediante el intercambio entre tutores y alumnos.
Si Atenas es uno de los pilares de la cultura occidental, la otra es sin duda Jerusalén. Y dentro de ese ámbito explícitamente religioso, se observa un método similar. En un contexto judío, el aprendizaje clásico se da en las animadas conversaciones que mantienen dos estudiantes mientras se debaten con las Escrituras o el Talmud. Al conversar, además, hacen referencia a opiniones de rabinos y eruditos de todos los siglos.
Existe una versión cristiana de esto en la obra de mi héroe intelectual, Santo Tomás de Aquino. En las universidades de la Edad Media, el aprendizaje se desarrollaba principalmente a través de las llamadas quaestiones disputatae (cuestiones de debate). Se trataba de ejercicios públicos en los que un maestro como Tomás de Aquino exponía su resolución de un problema y posteriormente consideraba objeciones —a veces decenas o cientos— para finalmente responderlas una por una.
Sé que los textos de Tomás pueden parecer secamente racionales, pero debemos verlos como reproducciones literarias de estos debates animados, a menudo irritados. Y sin duda, esta tradición de búsqueda de la verdad a través de la conversación condicionó profundamente a nuestros Padres Fundadores, quienes construyeron todo un sistema político basado en el diálogo, el debate y la libertad de expresión.
Hay dos premisas básicas que sustentan este método dialógico: la dignidad de la persona humana y la objetividad de la verdad. Permítanme considerar cada una por separado.
Si no se cree en la dignidad del individuo, la mejor manera de lograr el acuerdo general es simplemente brutalizar o eliminar a los oponentes. En mi vida y en la de mis padres, esto se manifestó de forma clara y terrible en los totalitarismos de Hitler, Mao, Stalin, Pol Pot y Castro. Las figuras poderosas no dialogaban respetuosamente con sus interlocutores; los encarcelaban, los torturaban o los asesinaban.
Pero si uno se aferra al valor intrínseco de cada ser humano, usará palabras en lugar de armas, argumentos en lugar de amenazas.
El segundo supuesto es que existe una estructura racional en el mundo y, por lo tanto, valores objetivos, tanto epistémicos como morales, a los que se puede apelar al hablar con un oponente. Si no existe dicha estructura a la que los dos interlocutores puedan apelar, su discusión se convertirá en una pelea a gritos. Imaginemos a un grupo de niños que intentan jugar al béisbol, pero no comparten las reglas del juego. No jugarán en absoluto; en muy poco tiempo, empezarán a pelear.
Permítanme dar un paso más importante. Ambos supuestos en consideración se basan en un axioma aún más fundamental: la existencia de Dios. ¿Por qué defendemos la dignidad del individuo? Thomas Jefferson lo sabía: «Consideramos evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables».
Si eliminamos al Creador de esa famosa fórmula, su lógica se derrumba.
Reverenciamos al ser humano porque estamos convencidos, consciente o inconscientemente, de que es un hijo amado de Dios. ¿Y por qué creemos que existe un marco de significado compartido? Lo hacemos porque creemos que la inteligibilidad del mundo (sobre el que se basan todas las ciencias) y la objetividad del valor moral (sobre el que se basan todas las conversaciones morales coherentes) se fundamentan en un Dios Creador que las originó. En resumen, defendemos una norma trascendente por la que se miden la verdad y la bondad.
Entonces, ¿qué sucede cuando se niega la existencia de Dios o cuando la práctica de la religión se desvanece? Lo que sucede es que las condiciones para la posibilidad de una conversación civilizada se ven fatalmente comprometidas. ¿Y acaso no hemos visto, por desgracia, amplia evidencia de esto?
En mi opinión, la consecuencia más desagradable del asesinato de Charlie es la abundancia de vídeos que celebran su muerte. Y estos provienen no solo de tipejos extraños empantanados febrilmente en internet, sino, en cantidades alarmantes, de maestros, profesores, profesionales, personal médico y funcionarios del gobierno.
No importa lo dramático que sea tu desacuerdo con alguien; si celebras su asesinato, has perdido todo sentido de la dignidad de esa persona. ¿Y no vemos, especialmente entre los jóvenes que se han empapado de la ideología progresista, una sensación de que no hay normas objetivas del bien y el mal, la verdad y la falsedad, solo juegos de poder entre opresor y oprimido?
Justo el otro día me encontré con una estadística profundamente inquietante: el 34 % de los estudiantes universitarios cree que a veces es permisible responder con violencia a un discurso en el campus. Este punto de vista tiene sentido si, y solo si, se ha renunciado por completo a una matriz de significado compartida. Si la discusión es inútil, las bombas y las balas se vuelven inevitables.
No puedo evitar ver una correspondencia entre esa terrible estadística y el constante aumento de la desafiliación de las iglesias, especialmente entre los jóvenes. Cuando las personas dejan de ir a la iglesia, dejan de pensar en Dios, de orar, no escuchan los Diez Mandamientos, no atienden el clamor de los profetas por los pobres, no leen el Sermón de la Montaña, no comprenden el dicho: «Lo que hagan a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacen».
Y cuando nada de esto se asimila, la gente deja de creer que sus hermanos y hermanas deben ser apreciados y que es posible una moralidad que trascienda el conflicto de voluntades.
Sobre este último punto, quisiera referirme al famoso y controvertido discurso que el Papa Benedicto XVI pronunció ante sus antiguos colegas académicos de la Universidad de Ratisbona en 2006. Dejando de lado su mención del islam, que generó una gran polémica en la prensa, quisiera dirigir su atención al punto crucial de su argumento: la crucial priorización en el cristianismo del Logos por encima de la voluntad.
Dado que Jesús es descrito como el Logos de Dios, el cristianismo, argumentaba, se ha abierto con confianza a cualquier ciencia, filosofía o perspectiva cultural que se adhiera a los principios de la razón. Por otro lado, cuando se prioriza la voluntad en detrimento de la razón, el diálogo tiende a derivar en opresión y violencia, donde una voluntad simplemente se impone contra otra.
Creo firmemente que este voluntarismo (por darle su denominación filosófica correcta) es una marca de la cultura escéptica posmoderna en la que se forma tanta gente hoy en día. Y los resultados son exactamente los que predijo el Papa Benedicto.
Todo esto me recuerda a Charlie Kirk. Hasta su muerte, Charlie se dedicó a una práctica que se remonta a Sócrates y que influye en Occidente en su máxima expresión. Y es precisamente por eso que su muerte nos inquieta tanto.
Sentimos que algo fundamental de nuestra civilización, algo axiomático, se tambalea, y que influencias culturales verdaderamente fétidas se han infiltrado en nuestras instituciones y en la mente de nuestros hijos.
Mi sincera esperanza y oración es que podamos encontrar una renovada inspiración en un hombre valiente y religioso que murió, no con un arma en la mano, sino con un instrumento de comunicación.
Traducción Religión en Libertad
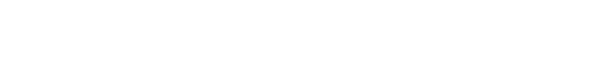









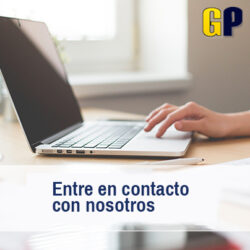


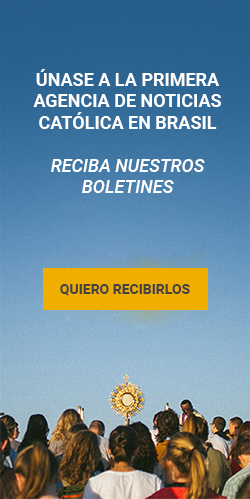


Deje su Comentario