Redacción (Viernes, 10-09-2010, Gaudium Press)
El punto de vista profético
Gregorio I subía al supremo pontificado, en una ciudad desmantelada, símbolo de una civilización en agonía, y en una Iglesia convulsionada por las invasiones, por cismas y relajamientos. Entretanto, la inspirada clarividencia que lo caracterizaría hasta el final, se manifestó desde el primer momento de su gobierno. Delante de una sociedad devastada por crisis aparentemente insolubles, él presentó el ideal de la vida cristiana en toda su radical integridad. El inmenso vacío dejado por el desaparecimiento del ius civitatis romano solo podría ser llenado por el donum caritatis cristiano. El objetivo principal del Papa-monje sería, pues, elevar continuamente los espíritus a la consideración de las realidades sobrenaturales, para entonces vivir los acontecimientos temporales bajo una perspectiva eterna. Este programa, él lo dejó bien delineado en su primera homilía al pueblo romano, en el segundo domingo del Adviento de 590.
|
San Gregorio Magno, catedral de Westminster Foto: Lawrence OP |
Así procediendo, San Gregorio cerraba para siempre la última puerta que unía Europa con el mundo antiguo, nacido del paganismo, y plantaba la semilla de una nueva civilización que crecería bajo la luz del Evangelio, regada por la preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.
Pastor de las almas
Durante los primeros años de su pontificado, la península italiana atravesaba una de las peores fases del conflicto lombardo. Así describió San Gregorio aquellos días calamitosos: «Por todos lados vemos luto y escuchamos gemidos. Las villas fueron destruidas, los castillos demolidos, los campos se tornaron desiertos, la tierra está desolada y ya no hay quien la cultive; pocos habitantes aún ocupan las ciudades. ¡Estamos contemplando a que extremo fue reducida Roma, la misma que en otro tiempo parecía ser la señora del mundo! Muchas veces quebrantada por dolores inmensos, la desolación de sus ciudadanos, por los ataques de sus enemigos y las ruinas frecuentes… En ella desapareció todo el esplendor de las glorias terrenales. Despreciemos con toda el alma este mundo casi extinto, e imitemos la conducta de los santos».
Abandonada casi totalmente por los bizantinos, la antigua urbe fue dos veces sitiada por los feroces lombardos. Pero en ambas, gracias a la fortaleza y habilidad del nuevo Papa, el cerco fue levantado y ellos se retiraron.
Empeñado no en la destrucción, sino en la conversión de los invasores, San Gregorio firmó una tregua con ellos y buscó por todos los medios atraerlos a la verdadera Fe. Después de no pocos intentos, fue posible -gracias al fervor y a la influencia de la princesa Teodolinda, hija del rey católico de Baviera y esposa del caudillo de los lombardos- bautizar al hijo de la pareja y preparar así la futura conversión de todo el pueblo.
La sed de almas del Sumo Pontífice hizo reflorecer para la Iglesia todo el occidente de Europa.
En España, apoyó eficazmente San Leandro en la difícil evangelización de los visigodos arianos. Cuando, por fin, el monarca de esa nación abrazó la religión verdadera, escribió San Gregorio, lleno de júbilo: «No puedo expresar con palabras la alegría que siento porque el glorioso rey Recaredo, nuestro hijo, se adhirió a la Fe católica con sincera devoción».
Galia mereció especial atención del santo Papa. Trabó él buenas relaciones con los soberanos francos, renovó el clero decadente y simoníaco, ordenó la convocación de sínodos y buscó con energía poner fin a las crueles prácticas paganas que aún perduraban.
Donde pudo San Gregorio manifestar todo su ardor misionero, fue en la conversión de Gran Bretaña. En otro tiempo provincia del Imperio, esta isla había sido evangelizada ya en los primordios del Cristianismo. Sin embargo, invadida y dominada por las tribus de los bárbaros anglicanos y sajones, la luz de la Fe casi se había apagado. El Pontífice no escatimó esfuerzos en la conversión de este pueblo: estableció una casa de formación en Roma para los jóvenes anglo-sajones, consiguió que uno de sus reyes contrajese nupcias con una princesa católica de Francia y, sobretodo, para allá envió un gran número de misioneros. Se destacó entre ellos Agustín, que más tarde sería Arzobispo de Cantuaria y que, según narran las crónicas, bautizó más de 10 mil neófitos en el día de Pentecostés de 597. Sin duda, la conversión de este pueblo constituye el episodio culminante de la obra evangelizadora de San Gregorio.
Una luz inextinguible
En el año 604, Gregorio, en la paz de los justos, entregaba el alma al Pastor de los pastores.
A pesar de varias molestias que le causaban sufrimientos terribles, permaneció firme y vigilante hasta el final. El centinela de Israel partía, pero la luz por él encendida, «brillará delante de los hombres» (Mt 5, 16) hasta la consumación de los siglos.
Todo en este varón providencial fuera grande, gracias a su humilde docilidad delante de los designios del Espíritu Divino que gobierna la Esposa de Cristo. Cuando todo un mundo parecía derrumbarse en el caos, supo San Gregorio confiar ciegamente en el triunfo de la Santa Iglesia y, por el don de sabiduría que el Espíritu Santo le concediera, discernir nuevos rumbos y metas para el pueblo de Dios. Se puede afirmar, sin la menor duda, que por el vastísimo horizonte descubierto por su mirada contemplativa pasaron todos los problemas de la época, y no hubo obra que él dejase de emprender para ampliar el Reino de Cristo.
La vida de este Papa admirable constituye un marco fundamental en la Historia de la Iglesia. Publicó la «Regla Pastoral», un verdadero manual de santidad para los pastores del rebaño del Señor; reformó la Liturgia, creando el estilo de canto que hoy lleva su nombre; e hizo del conjunto de su Pontificado el punto de partida de una nueva civilización, enteramente cristiana.
Sin embargo, su único y ardiente deseo era servir incondicionalmente, como simple esclavo, a Jesucristo, el Rey Eterno. Por eso, mientras de lo alto de la Cátedra de Pedro regía los destinos del mundo, no quiso recibir otro título sino el de servus servorum Dei – siervo de los siervos de Dios. Y la Santa Iglesia, con maternal gratitud, unió la grandeza al nombre del esclavo: para todo siempre será él llamado San Gregorio, el Magno.
Por el P. Pedro Morazzani Arráiz, EP











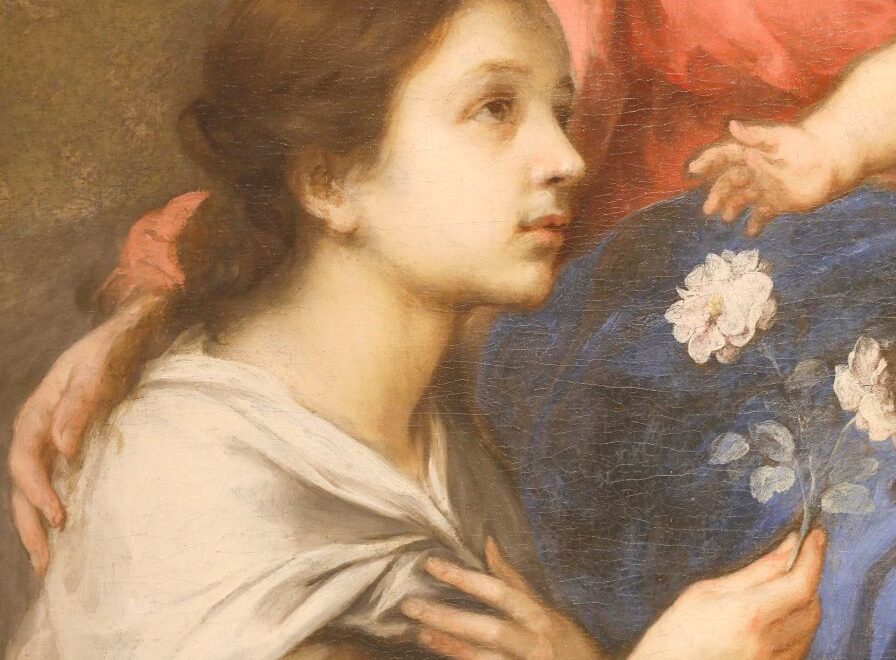




Deje su Comentario