Redacción (Lunes, 10-01-2011, Gaudium Press) «He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo» (Is 7, 14). Con estas palabras, Dios, por la boca de Isaías, ofrecía una señal para la casa de David. Ciertamente, Acaz, rey de Judá, al oír aquello que el profeta le decía, no comprendió que este oráculo se refería al nacimiento del Salvador. Entretanto, es probable que la causa mayor de su asombro se deba más al hecho de escuchar la aparente contradicción que se encuentra en estas palabras. Pues, con efecto, ¿cómo puede una mujer ser virgen y madre al mismo tiempo?
Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Así, quiso Él obrar en Aquella que había de ser la Madre del Verbo Encarnado uno de los mayores milagros que hubo y habrá en toda la historia: unir en María, su Hija Predilectísima, la virginidad y la maternidad.
Denominada en los Evangelios «la Madre de Jesús» (Jn 2,1; 19, 25), María es aclamada, bajo el impulso de Espíritu, desde antes del nacimiento de su Hijo, como la «Madre de mi Señor» (Lc 1, 43). Ahora, Aquel que Ella concibió del Espíritu Santo como hombre y que se tornó verdaderamente su Hijo según la carne no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda Persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios (Theotókos).
Virgen antes, durante y después del parto
Entretanto, para perplejidad de la inteligencia humana, aún siendo Madre de Dios, se mantuvo virgen antes, durante y después del parto. De hecho, como nos enseña la doctrina católica, desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia confesó que Jesús fue concebido exclusivamente por el poder del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, afirmando también el aspecto corporal de este evento: Jesús fue concebido «del Espíritu Santo, sin concurso de varón». Los Padres de la Iglesia ven en la concepción virginal la señal de que fue verdaderamente el Hijo de Dios que vino en una humanidad como la nuestra.
Así, San Ignacio de Antioquía, ya a inicios del siglo II, afirmaba: «Estáis firmemente convencidos acerca de Nuestro Señor, que es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, verdaderamente nacido de una virgen».
Los relatos evangélicos entienden la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humanas. «Lo que fue engendrado en ella viene del Espíritu Santo», dice el ángel a José sobre María (Mt 1, 20). La Iglesia reconoce en este trecho del Evangelio el cumplimiento de la promesa divina dada por el profeta Isaías: «la virgen concebirá…»
La profundización de su fe en la maternidad virginal llevó a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, aún en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. Con efecto, el nacimiento de Cristo «no le disminuyó, sino coronó la integridad virginal» de María. La Liturgia de la Iglesia celebra a María como la «Aeiparthenos», o sea, «siempre virgen».
La mirada de la fe puede descubrir, teniendo en mente el conjunto de la Revelación, las razones misteriosas por las cuales Dios, en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciese de una virgen. Estas razones tocan tanto la persona y la misión redentora de Cristo como el acogimiento de esta misión por María en favor de todos los hombres.
La virginidad manifiesta la filiación divina
La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la Encarnación. Jesús tiene un solo Padre: Dios. «La naturaleza humana que Él asumió nunca lo alejó del Padre […]. Por naturaleza, Hijo de su Padre, según la divinidad; por naturaleza, Hijo de su Madre, según la humanidad; pero propiamente Hijo de Dios en sus dos naturalezas».
Jesús es concebido por el poder del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, pues Él es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación: «El primer hombre, quitado de la tierra, es terrestre; el segundo hombre viene del Cielo (1Cor 15, 47)». La humanidad de Cristo es, desde su concepción, repleta del Espíritu Santo.
De este modo, Jesús, el Nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. La participación en la vida divina no viene «de la sangre, ni de una voluntad de la carne, ni de una voluntad de hombre, sino de Dios» (Jn 1, 13). El acogimiento de esta vida es virginal, pues esta es totalmente dada por el Espíritu al hombre. El significado nupcial de la vocación humana en relación a Dios es realizado perfectamente en la maternidad virginal de María.
María es virgen porque su virginidad es la señal de su fe y de su donación sin reservas a la voluntad de Dios. Es su fe que le concedió tornarse la Madre del Salvador: «María es más bienaventurada recibiendo la fe de Cristo de lo que concibiendo la carne de Cristo».
María es al mismo tiempo Virgen y Madre por ser la figura y la más perfecta realización de la Iglesia. «La Iglesia […] se torna también ella Madre por medio de la palabra de Dios, que ella recibe en la fe, pues por la predicación y por el Bautismo ella engendra para la vida nueva e inmortal los hijos concebidos del Espíritu Santo y nacidos de Dios. Ella es también la virgen que guarda, íntegra y puramente, la fe dada a su Esposo».
«Nuestro Señor Jesucristo premia tanto la virginidad que deseó fuese su Madre también virgen»
Respecto a la Virgen Madre, el Prof. Plinio Corrêa de Oliveira dice que no hay título mayor que el de Madre de Dios. Entretanto, «Nuestro Señor Jesucristo premia tanto la virginidad que deseó fuese su Madre también virgen, operando en favor de Ella un estupendo milagro que excede nuestra imaginación: María permaneció virgen antes, durante y después del parto».
«Según la bella comparación que hacen los teólogos, así como Nuestro Señor salió del sepulcro sin esfuerzo y sin nada quebrantar, así dejó Él el claustro materno, sin detrimento de la virginidad de María Santísima».
El Doctor Melífluo, San Bernardo, vio en esta extraordinaria acción de la Providencia, esto es, ser María Virgen y Madre al mismo tiempo, uno de los privilegios que más distingue a la Virgen Santísima de todas las otras criaturas:
No hay algo, en verdad, que más me deleite, sin embargo tampoco hay que más me atemorice, que el hablar de la gloria de la Virgen Madre. Confieso mi impericia, no oculto mi gran pusilanimidad. Porque […] si me pongo a alabar su virginidad, descubro que muchas otras fueron, después de Ella, vírgenes. Si me pongo a exaltar su humildad, se encontrarán tal vez muy pocos, pero se encontrarán, que, a ejemplo de su Divino Hijo, se hicieron mansos y humildes de corazón. Si engrandezco la multitud de sus misericordias, me viene al recuerdo algunos hombres y también mujeres que fueron misericordiosos. Pero una cosa hay en la cual Ella no tuvo antes par ni semejante, ni lo tendrá jamás, y fue en unir las alegrías de la maternidad con la honra de la virginidad. Nadie duda, con efecto, que si es buena la fecundidad conyugal, todavía es mejor la castidad virginal; pues bien, supera inmensamente a las dos la fecundidad virginal o la virginidad fecunda. Privilegio es este propio de María y que no se concederá jamás a ninguna otra mujer. […] Es prerrogativa singular de Ella y por esto mismo inefable: nadie podrá comprenderla, ni explicarla.
Que, decir, entonces, si recordamos de ¿quién María se tornó Madre? ¿Qué lengua, fuese aún angélica, sería jamás capaz de alabar bastante la Virgen Madre? Madre, no de uno cualquiera, sino de Dios. Doble milagro, doble privilegio, que de modo maravilloso se armonizan. Porque ni era digno de la Virgen otro Hijo, ni de Dios, otra Madre.
Semejante es el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, al comentar este versículo del Magníficat: «Porque en Mí hizo grandes cosas el que es poderoso, y cuyo nombre es santo» (Lc 1, 49). «¿Qué grandes cosas os hizo?» – Pregunta Santo Tomás – «Creo que [estas]: siendo criatura, daréis a luz el Creador, y que siendo esclava, engendrareis al Señor, para que Dios redimiese el mundo por Vosotros, y por Vosotros también le devolviese la vida. Y sois grande, porque concebisteis permaneciendo virgen, superando por disposición divina, a la naturaleza. Fuisteis reputada digna de ser madre sin obra de varón; y no una madre cualquiera, sino la del Unigénito Salvador.
«Dice, pues: ‘Lo que es poderoso’, para que si alguien dude de la verdad de la Encarnación, permaneciendo virgen después de haber concebido, refiere este milagro al gran poder de Aquel que lo hizo».
Por otro lado, considerando el extraordinario hecho de María conciliar en sí la perpetua virginidad y la maternidad divina, exclama un piadoso autor del siglo pasado:
«¡Oh María, Virgen Madre, sois ahora un ideal que arrebatará todos los amantes de la verdadera belleza: Virgen Madre, los doctores y los artistas os tomarán a la porfía ( ) por tema de sus más sublimes composiciones, y todos, después de cansar el propio genio, depondrán la pluma o el pincel, sin haber podido expresar todo lo que solicitaba los ardores de su anhelo y los entusiasmos de sus sentimientos!».
Difícil será abarcar en un artículo todos los bellos comentarios que, en el trascurso de la Historia, estos y aquellos santos, místicos y teólogos hicieron respecto a este maravilloso milagro que Dios operó en la Virgen Madre. De hecho, Plinio Corrêa de Oliveira comentaba que este misterio en la vida de María santísima solo era posible en un, «alma de una inmensidad inefable, alma en la cual todas las formas de virtud y de belleza existen con una perfección supereminente, de la cual ninguno de nosotros puede tener una idea exacta. […] [Ella reúne] en una perfecta armonía contrastes aparentemente irreconciliables: es la Virgen Madre, llamada la Virgen de las Vírgenes, que podría, muy lícita y válidamente, también ser llamada la Madre de las Madres. Nadie más plenamente Madre, Madre por excelencia, que Ella. Nadie más plenamente Virgen, Virgen por excelencia, que Ella también».
Por Iñigo Abbad
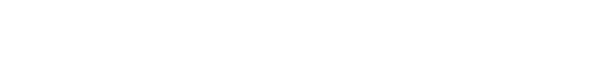
















Deje su Comentario