Redacción (Lunes, 02-04-2012, Gaudium Press) Invito al lector a hacer una composición de lugar remontándose al Medio Oriente de hace dos mil años atrás.
Imaginemos a alguien que hubiese conocido y acompañado personalmente a Nuestro Señor Jesucristo durante su vida pública, pasión, muerte en cruz, resurrección y ascensión; que ese alguien tuviese fe y creyese que el Nazareno era verdaderamente Dios. Este hombre imaginario, después de presenciar la subida de Jesús a los cielos, bien podría exclamar desolado: «¿Jesús nos deja? ¿Nunca más vendrá a la tierra? ¡Qué vacío y qué tristeza!»
Nuestro hipotético testigo podría dar un paso más y seguir su raciocinio: «una vez que Jesús hizo por la humanidad todo lo que hizo y que se inmoló de esa forma tan terrible por nosotros; ya que estableció una alianza y una relación tan íntima con los hombres haciéndolos miembros de la Iglesia, su cuerpo místico, siendo Él la cabeza y el principio motor de toda la vida sobrenatural… ¿Jesús se iría a los cielos y nunca más estaría con nosotros hasta el fin del mundo, desentendiéndose de nuestra compañía? Esto ¿no parece poco razonable?»
Aunque aceptando los designios divinos, la persona en cuestión dejaría anidar en su alma una nostálgica desolación. Pues, después de Jesús haber hecho una unión tan íntima y definitiva con nosotros ¿cómo es que propicia una separación tan drástica y tan irremediable? Se diría que todo clamaba, todo gritaba, todo suplicaba, para que Jesús no se separase así definitivamente de los hombres.
Mezclando sentimientos encontrados de confianza y de inconformidad, el seguidor de Jesús que imaginamos, sería llevado a concluir: «Puesto que Él es omnipotente y sabio, tendrá que encontrar un medio de permanecer siempre presente entre nosotros, sus creaturas redimidas; un medio que le posibilitase continuar estar en la gloria intercediendo por nosotros y, al mismo tiempo, acompañar, paso a paso, la vida de cada hombre aquí en la tierra, esa vía dolorosa que cada uno debe trillar hasta su propio «consumatum est». Pero… ¿Cómo se haría esta maravilla?»
Aunque es imposible adivinarlo, la persona que considerase esta realidad con ojos de fe, quedaría desconfiada y con sospechas de que de alguna manera la continuidad de Su presencia en la tierra se realizaría, ya que esa hipótesis se adapta tanto a las cualidades divinas de Jesús, nuestro redentor y amigo, y a las nobles apetencias de los que le conocieron, creyeron y convivieron con Él.
Esa presencia anhelada y de imperiosa necesidad, se hace, precisamente, a través del misterio Eucarístico, algo que ninguna mente angélica o humana podría soñar, pero que el Sagrado Corazón de Jesús concibió, en una locura de amor.
La Eucaristía es su presencia real entre nosotros. Tan real, como la que hace dos mil años recorrió los caminos de Galilea, de Samaria o de Judea; y hasta más prodigiosa, ya que su cuerpo está en estado glorioso, tal cual como ascendió a los cielos, desde donde intercede por nosotros junto al Padre y está a nuestra espera. Jesús se fue… y se quedó. La Eucaristía es la solución maravillosa a ese problema acuciante del vacío dejado por Cristo en la ascensión. Dios no solo murió una vez por nosotros ¡Él vive siempre con nosotros!
El sensum fidei, el sentido de la fe, no miente. Hace dos mil años, el preocupado personaje imaginario trataba de imaginar lo inimaginable… que fue imaginado y realizado por Dios.
La Escritura tampoco miente. Dijo Dios en el Antiguo testamento: «Pondré mi morada entre vosotros» (Levítico 26, 11). Y después de resucitar, cuando se disponía a ascender al cielo, Cristo ratificó: «Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt. 28; 20).
Y yo ¿Cómo puedo llegar a subestimar o, peor, a ignorar a Dios realmente presente en la Eucaristía, y no darle el culto debido? ¿No es acaso la Eucaristía una Pascua eterna? Es que no estoy dando oídos a la Palabra de Dios, ni a las íntimas comunicaciones que Jesús me infunde por la virtud de la fe.
Así siendo, como el padre del muchacho poseído por un espíritu impuro, también digo lleno de confianza: «Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad» (Mc. 9, 24).
Por el Padre Rafael Ibarguren EP
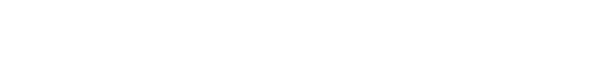
















Deje su Comentario