Redacción (Martes, 16-10-2012, Gaudium Press) La graciosa ciudad italiana de Spoleto, en Perugia, se levantó radiante de alegría una mañana en la octava de la Asunción de María, el 22 de agosto de 1856. Sus habitantes celebraban con júbilo la fiesta de su Patrona, agradeciéndole muy especialmente haber sido librados de la peste que había asolado la región en los últimos años.
Un hermoso cuadro de la Madre de Dios, conocido como la Madonna del Duomo (Virgen de la Catedral) o la Sacra Icona (Sagrada Imagen), había sido retirado de su relicario para ser llevado por las calles, en solemne procesión. Era un icono de estilo bizantino donado a la ciudad por el emperador Federico Barbarroja, en 1155, en señal de reconciliación y de paz. Según cuenta la tradición, había sido pintado por San Lucas y se conservaba en la catedral de Constantinopla hasta la época de las persecuciones iconoclastas.
No había, en aquellas animadas calles, quien no cayese de rodillas al ver desfilar con gran pompa a la milagrosa imagen de la Reina del Cielo. Todos esperaban recibir de Ella una anhelada gracia, un consuelo, una bendición particular.
«Francisco, ¿qué estás haciendo en el mundo? Tú no estás hecho para el mundo»
Entre la multitud de los fieles, esperando que pasara el venerado icono, se destacaba, aquel día, un joven de porte distinguido y jovial. Cuando la Sagrada Imagen de la Santísima Virgen pasó por delante de él y miró fijamente a los ojos arrebatadores de la imagen, oyó claramente en su interior estas inolvidables palabras: «Francisco, ¿qué estás haciendo en el mundo? Tú no estás hecho para el mundo. Sigue tu vocación».1
En ese momento, dando libre curso a abundantes lágrimas de agradecimiento y compunción, tomó la firme resolución que desde hacía tiempo venía postergando: «¡Oh, en qué abismo hubiera seguramente caído, si María -benigna hasta con los que no la invocan- no hubiese acudido amorosamente en mi ayuda en aquella octava de su Asunción!»,2 exclamaría un tiempo después.
Este conmovedor episodio fue el punto decisivo de inflexión en la corta vida, pero gloriosa, de uno de los grandes santos del siglo XIX: San Gabriel de la Virgen Dolorosa, conocido como «el santo de los jóvenes, de los milagros y de la sonrisa».3
Vivaz, amable y lleno de afecto
Nació el 1 de marzo de 1838 en Asís y fue bautizado ese mismo día con el nombre de Francisco, en honor al Poverello; era el undécimo hijo de una familia de trece hermanos.
Su padre, el abogado Sante Possenti, ejercía en aquel tiempo el cargo de alcalde. Su madre, Angese Frisciotti, pertenecía a una familia de noble ascendencia, y murió cuando el muchacho tenía tan sólo cuatro años.
A pesar de poseer un corazón propenso a la generosidad y simpatía, en el espíritu de aquel tierno niño imperaba un temperamento indómito que, cuando era contrariado, se exteriorizaba incontables veces en arrebatos de ira, durante los cuales sus ojos oscuros se volvían brillantes y golpeaba el suelo con los pies enérgicamente.
Cuando contaba con tres años de edad, su familia se mudó a Spoleto, donde transcurrieron su infancia y adolescencia. Allí, Francisco se distinguió por su carácter vivaz, lleno de afecto, amable, de palabra fácil y repleta de gracia, voz sonora y mirada penetrante. Su director espiritual, el P. Norberto Cassinelli, así lo describe: «Reunía tantos dotes que difícilmente podíamos encontrarlos en una sola persona. Era verdaderamente bello de alma y de cuerpo».4
«¡Sólo vivía por un poco de humo!»
Este temperamento afable y privilegiado no excluía el amor al riesgo, tan propio de la adolescencia. El comandante de la guarnición militar de Spoleto, gran amigo de su padre, enseñaba al jovencito a manejar con certera puntería la pistola y el fusil.
Como la caza era su distracción favorita, recibió al año, como regalo de Navidad, una bonita escopeta… que no dejaría de ocasionarle sobresaltos y preocupaciones a su progenitor.
A los 13 años empezó a ir al colegio de los jesuitas, donde destacaba sobre todos sus compañeros. «Era el preferido para declamar en las veladas académicas. […] Todos le quieren, todo le sonríe, todo resulta a medida de sus deseos… Su mayor gusto era lucirse en los saraos, veladas y teatros».5
El baile también constituía un gran motivo de atracción para él. Bailaba con tal habilidad que se hizo conocido con el apodo de «il ballerino», y como tal animaba los salones más cotizados de la ciudad.
Esos momentos transcurridos en frívolas distracciones atormentarían más tarde su conciencia, llevándole a exclamar con frecuencia: «¡Oh vanidad de diversiones!… ¡Qué ceguera la mía!… ¡Sólo vivía por un poco de humo!».6
Un cilicio bajo las elegantes ropas
Sin embargo, el joven Francisco profesaba en su interior una fe pura y sincera. «No se acercaba nunca a los Sacramentos sin mostrar los sentimientos de fe y de religioso respeto de los cuales estaba lleno»,7 declaró uno de sus más íntimos amigos de esa época. «¡Cuántas veces no le he visto con las manos juntas, los ojos húmedos por las lágrimas y como sumido en profundos pensamientos!».8
Sobre todo, nadie podía imaginarse que aquel joven aplaudido y aprobado por todos llevaba, bajo sus elegantes y lujosas ropas, un rudo cilicio de cuero claveteado con agudas puntas de hierro. En el vaivén superficial de los acontecimientos, el anhelo de seguir algún día el camino de la vida religiosa comenzaba a despuntar en su alma. Le faltaban aún algunos lances decisivos para dar el último adiós al mundo.
Ardua renuncia, hecha con alegría
Tras la muerte de su madre, su hermana mayor, María Luisa, fue para él uno de sus principales apoyos. Era muy hermosa y encontrándose ella en la flor de la vida irrumpió en Spoleto una asoladora epidemia de cólera, de la que fue la primera víctima… La muerte de la joven, ocurrida en el año 1855, causó en Francisco el impacto de un rayo.
De eso se sirvió la Providencia para abrirle los ojos sobre su vocación. Poco después de su fallecimiento, le expuso a su padre la resolución de ingresar en un convento.
| Urna que contiene los restos mortales del santo |
Sin embargo, éste recusó su autorización, temiendo que tal deseo fuera el fruto efímero de un momento de dolor. Recelo, en apariencia, confirmado con el transcurrir del tiempo, pues las atracciones del mundo empezaron a ahogar de nuevo aquel anhelo interior… «¿Podía yo -escribía a uno de sus amigos- disfrutar de más placeres y diversiones? ¿Y qué queda ahora de ello? Nada más que penas, temores y turbaciones».9
En esta situación fue cuando vino a darse el crucial encuentro con la Sacra Icona, gracias a la cual el obstinado joven decidió abrazar para siempre la vida religiosa.
Pocos días después de este episodio, el 5 de septiembre, la más selecta sociedad de Spoleto se reunía en el salón de actos del Liceo de los jesuitas para asistir a la distribución de los premios de fin de curso. Como presidente de la Academia Literaria, Francisco ocupaba en el salón un lugar destacado.
Cuando llegó la hora de subir al escenario, los presentes prorrumpieron en exclamaciones de entusiasmo al ver a un adolescente de dieciocho años presentarse con tanta elegancia y distinción. «Aquel timbre de voz, aquella sonoridad, aquella vocalización y, sobre todo, aquella gracia de expresión y de gesto, electrizaba y sacudía los corazones más apáticos».10 Concluido el discurso, todos deseaban felicitarle, aclamarle, saludarle, y él respondía con su habitual sonrisa.
La decisión, no obstante, ya estaba tomada. Al día siguiente, partiría para un cambio de vida definitivo. Con tan sólo 18 años cambió un brillante porvenir por una vida de renuncia y recogimiento. Es verdad que daba un paso arduo, pero con el corazón inundado de alegría.
Pasionista para siempre
A la mañana siguiente, Francisco salió contento de Spoleto camino a Loreto, donde estuvo algunos días estrechando lazos de amor y devoción a María Santísima, en el célebre santuario.
De allí se dirigió a Morrovalle para comenzar el noviciado pasionista. «Él, el elegante bailarín, el brillante animador de los salones de Spoleto, escogió entrar en el austero Instituto de los pasionistas, fundado en 1720 por San Pablo de la Cruz, con la misión de anunciar, a través de la vida contemplativa y el apostolado, el amor de Dios revelado en la Pasión de Cristo».11
El cambio de nombre a Gabriel de la Virgen Dolorosa marcó la muerte de la vida pasada y el inicio de la caminata en las vías de la perfección.
Cuando, conversando con sus compañeros de convento, el tema recaía sobre los acontecimientos del mundo, interrumpía con una serena sonrisa: «¿Por qué hablamos de aquello que hemos de dejar para siempre?… Dejad que los muertos entierren a los muertos».12
Sin embargo, no pensemos que la adaptación a la austera vida religiosa fue fácil para aquel joven de vida acomodada. Acostumbrado a la buena comida, «los toscos alimentos del pobre convento pasionista le causaban una repugnancia invencible. A pesar de las protestas de su naturaleza insistía en comer, hasta que los superiores, compadecidos, le permitieron temporalmente algún alivio».13 Lo mismo pasaba con otros aspectos de observancia de la disciplina, pero él hacía hincapié en cumplir eximiamente los horarios y obligaciones del noviciado, por mucho esfuerzo que eso le supusiera, dada su delicada complexión.
Amor a la Pasión de Cristo y a María Santísima
Durante su vida de religioso, sobresalía en él, sin duda, un arraigado amor a la Pasión del Señor. Sentía tal veneración por los sufrimientos de Jesús que nunca se separaba del crucifijo: «Cuando conversaba, lo tenía disimuladamente en las manos y lo apretaba cariñosamente; cuando dormía, lo colocaba sobre su pecho; cuando estudiaba, lo ponía junto al libro, y de vez en cuando lo miraba y lo besaba con tanto afecto y fervor, que el metal de que estaba hecha la imagen se fue gastando hasta quedar borradas todas las facciones».14
A esta devoción característica de la congregación en la que había ingresado, no obstante, se unía un amor «entusiasta, ingenioso, encendido a la Santísima Virgen».15 Su famoso Credo di Maria nos revela el encanto de esta alma apasionada por la Madre de Dios: «Creo, ¡oh María!, […] que sois la Madre de todos los hombres. […] Creo que no hay otro nombre, fuera del de Jesús, tan rebosante de gracia, esperanza y suavidad para los que lo invocan. […] Creo que los que se apoyan en Vos no caerán en pecado, y que los que os honran, alcanzarán la vida eterna. […] Creo que vuestra belleza ahuyentaba todo movimiento de impureza e inspiraba pensamientos castos».16
Corta existencia, marcada por actos heroicos
En la mente del novicio Gabriel no había sitio para ningún pensamiento que no fuese Jesús y María.
Y sentía una tan entrañada necesidad de llevar hasta las últimas consecuencias su entrega a Dios y a la Santísima Virgen que, en cierta ocasión, al oír los pasos de su director espiritual, abrió la puerta de su celda y, arrodillándose a sus pies, le suplicó: «¡Padre!, si encuentra en mi corazón alguna cosa, por pequeña que sea, que no agrade a Dios, yo, con su ayuda, quiero arrancarla a toda costa».17 El sacerdote le respondió que, de momento, no veía nada, pero no dejaría de avisarle en cuanto percibiera algún signo. Con esta garantía, el dócil religioso, se calmó completamente.
Su corta existencia estuvo marcada de actos admirables, pues todo lo practicaba con espíritu de entera elevación y sublimidad: «Nuestra perfección no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer bien lo ordinario»,18 acostumbra a decir.
La última sonrisa
Después de un año y medio de noviciado, en febrero de 1858 Gabriel inició sus estudios para el sacerdocio, pasando a residir finalmente en el convento de Isola del Gran Sasso, donde vendría a fallecer.
El 25 de mayo de 1861, recibió las órdenes menores en la catedral de Penne. Sin embargo, por los misteriosos designios de la Providencia, no llegaría a hacerse presbítero.
Al final de ese mismo año enfermó de tuberculosis. Ahora bien, lejos de impedirle el avance en las vías de la virtud, la fatal dolencia le sirvió para escalar con más rapidez los pináculos de la santidad. Dios dispuso que fuese siendo consumido por la enfermedad poco a poco, para aumentarle los méritos y dar a los demás la oportunidad de edificarse con su ejemplo.
En el lecho de muerte le quedaba aún por enfrentar el peor drama de su vida: los últimos asaltos del demonio y la terrible probación de la «noche oscura del alma».19 No obstante, también de esta última prueba salió vencedor. El sacerdote que le asistía en la hora suprema le oyó repetir tres veces, en cortos intervalos de tiempo, esta frase de San Bernardo, por la que reconocía ante Dios su propia flaqueza: «Vulnera tua, merita mea. ¡Mis méritos son tus llagas, oh Señor!».20
La mañana del 27 de febrero de 1862, con el corazón desbordante de alegría, las manos cruzadas sobre el pecho, apretando el crucifijo y la imagen de la Virgen Dolorosa, Gabriel sonrió por última vez, extasiado, al contemplar con los ojos del alma a Aquella a quien había servido en la Tierra con tanta dulzura. El «santo de la sonrisa» tenía tan sólo 24 años de edad.
En el sesquicentenario de su muerte, San Gabriel de la Virgen Dolorosa continúa siendo, para la juventud actual, un inapreciable ejemplo de renuncia intransigente al pecado, de amor entusiasmado a la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo y de devoción entrañada a María Santísima.
Por la Hermana Lucía Ordoñez Cebolla, EP
_________
1 SALVOLDI, Valentino. San Gabriele dell’Addolorata. Gorle: Velar, 2007, p. 22.
2 SAN GABRIEL DE LA VIRGEN DOLOROSA. Carta a su padre, 15/11/1857, apud FUENTE, CP, Valentín. San Gabriel de la Dolorosa. Madrid: El Pasionario, 1973, p. 45.
3 ARTICOLI COLLEGATI. Il santo. En: Sito web di Santuario San Gabriele dell’Addolorata: www.sangabriele.org.
4 ARTICOLI COLLEGATI. La vita. En: Sito web di Santuario San Gabriele dell’Addolorata, op. cit.
5 FUENTE, op. cit., p. 31.
6 BERNARD, CP, R. P. Vie du Bienheureux Gabriel de l’Addolorata. 4ª ed. París: Mignard, 1913, p. 80.
7 Ídem, p. 32.
8 Ídem, ibídem.
9 ARDERIU, José. Modelos de santidad. San Gabriel de la Dolorosa. 4ª ed. Barcelona: Balmes, 1960, v. II, pp. 114-115.
10 FUENTE, op. cit., p. 57.
11 ARTICOLI COLLEGATI, La vita, op. cit.
12 ARDERIU, op. cit., p. 115.
13 ECHEVERRÍA, Lamberto de. San Gabriel de la Dolorosa. En: ECHEVERRÍA, Lamberto de, LLORCA, Bernardino, REPETTO BETES, José Luis. (Org.). Año Cristiano. Madrid: BAC, 2003, v. II, p. 575.
14 ARDERIU, op. cit., p. 116.
15 ECHEVERRÍA, op.cit., p. 576.
16 FUENTE, op. cit., pp. 212- 218.
17 Ídem, p. 223
18 ARTICOLI COLLEGATI, La vita, op. cit.
19 Así denominaba San Juan de la Cruz a las terribles pruebas interiores que atraviesa el alma que busca un alto estado de perfección. Cf. SAN JUAN DE LA CRUZ. Noche. 1, 8. En: Obras completas. Madrid: Espiritualidad, 1957, p. 524.
20 BERNARD, op. cit., p. 283.
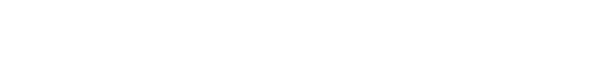
















Deje su Comentario