Redacción (Lunes, 30-03-2015, Gaudium Press) El primer gran patriarca del post-diluvio, es un hombre de carne y hueso sin fábulas ni mitos y fascinante por su fe. Nada nuevo para quienes han seguido de cerca su historia.
Pero en estos días santos que la Iglesia dedica a rememorar la dolorosa Pasión de Jesús, varias de las lecturas cuaresmales nos lo trajeron a la memoria con especial intensidad. Su obediencia incondicional a la voluntad de Dios sin objetar nada en ningún momento, fue el acto que detonó con un estampido bien sonoro, una como que reacción atómica que pasa por nuestros días como una ola, y va hacia el futuro cada vez con más fuerza, porque es la Iglesia la que mantiene viva la grandeza de ese arquetipo impresionante.
Un sacrifico humano a la divinidad fue algo que siempre repugnó profundamente al pueblo de Dios, aun desde los tiempos antediluvianos. Ni a Caín o a Abel se le ocurrió, mucho menos a Noé cuando las aguas bajaron. Cuando el buen patriarca Abraham recibió el mandato perentorio de degollar a su único hijo y ofrecerlo a Dios, tal vez su extrañeza superó la expectativa que él tenía acerca de Aquel le había ordenado salir de Ur de Caldea, prometiéndole una tierra fértil y una descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del desierto, pero obedeció sin condiciones y preparó calmadamente el sacrificio sin preguntar nada.
Abraham, el buen Abraham -que había regateado obstinadamente el castigo de Sodoma y Gomorra pidiendo una rebaja en materia de almas justas para que no se perpetrara semejante justa catástrofe- no alegó esta vez absolutamente nada con la determinación divina para aplicársela a su propio hijo: mandó a sus criados preparar el grueso haz de leños, tomó el candil con fuego y el cuchillo, pidió a su hijo que le acompañara y eligió el lugar para apilar las piedras y hacer el rústico altar a varias leguas de su campamento. Es bello imaginar la escena que ya muchos grandes pintores han plasmado sobre lienzos con profusión de colores claro-oscuros como el de Rembrandt, por ejemplo. Pero mucho más bello y sublime es considerar junto con varios autores religiosos que aquella escena era una prefigura del sacrificio de Jesucristo por manos de su propio padre que permitió adolorido todo lo que la humanidad le hizo aquel terrible Viernes Santo.
¿Qué tal que nuestro común Patriarca se hubiera puesto a regatear y dar argumentos para salvar el unigénito de su linaje, tan largamente esperado, concebido en la vejez y garantía de la promesa en Ur de Caldea?
Hay momentos únicos e irrepetibles en la historia de la humanidad en que todo pareciera depender de un sí o un no de un solo ser humano privilegiado y escogido desde la eternidad. Si bien parece que negarse no arruina el gran plan de Dios, todo indica que sí lo retrasa y lo hace más penoso para los hombres. Abraham no le falló a Dios en esa prueba y abrió el camino de la redención de la que hoy nos beneficiamos.
A veces nos parece que hemos recibido de Dios una prueba absurda, una contrariedad terrible, un dolor inexplicable y sin razón. Si Dios hubiese permitido que Abraham perpetrase adolorido y desconcertado el sacrificio de su hijo -trauma que la a bondad divina amorosamente le evitó- ciertamente antes de regresar al campamento pensativo, silencioso y resignado, el buen Abraham se hubiera encontrado en al camino con su hijo resucitado.
Por Antonio Borda















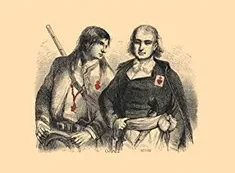

Deje su Comentario