Redacción (Martes, 28-04-2015, Gaudium Press) Corría el año de 1716. La misión en Saint Laurent sur Sèvre -¡que iba a ser la última!- había empezado a principios de abril. Consumido por el trabajo, el dedicado predicador fue acometido por una pleuresía aguda, pero no por ello canceló el sermón prometido para la tarde de la visita del obispo de La Rochelle, Mons. Étienne de Champflour, el 22 de abril, en el que habló sobre la dulzura de Jesús. Sin embargo, lo tuvieron que retirar del púlpito casi agonizante…
Unos días más tarde, al presentir la muerte que ya había previsto para ese año, pidió que cuando lo pusieran en el ataúd le mantuvieran en el cuello, en los brazos y en los pies las cadenas que usaba como signo de esclavitud de amor a la Santísima Virgen. El 27 de abril, el enfermo dictó su testamento y legó su obra misionera al padre René Mulot.
La mañana siguiente parecía anunciar el momento postrero. En su mano derecha sujetaba el crucifijo que el Papa Clemente XI le había concedido indulgencias y en la izquierda, una imagencita de la Virgen que siempre le había acompañado, los cuales besaba y contemplaba con enorme piedad. Por la tarde, el moribundo empezaba a trabar su lucha extrema contra un enemigo invisible: «Me atacas en vano. Estoy entre Jesús y María. Deo gratias et Mariæ. He llegado al final de mi carrera: ya está, no pecaré más».1 Al anochecer entregaba su alma a Dios con tan sólo 43 años de edad.
Miles de personas fueron a venerar los restos mortales de su apóstol, y Mons. Champflour afirmó que había perdido «el mejor sacerdote de la diócesis». 2 Era San Luis María Grignion de Montfort, un «clérigo que había vivido con la pureza de un ángel, trabajado con el celo de un apóstol y sufrido con el rigor de un penitente».3
Su doctrina mariana está muy difundida. No obstante, menos conocida es su vida, tan fecunda a pesar de corta, de la cual vamos a ver unos breves rasgos.
Elegido desde su infancia
Nació el 31 de enero de 1673, en la ciudad bretona de Montfort-La Cane -actualmente Montfort sur Meu- , en el seno de una numerosa familia de 18 hijos. «El pueblo de Bretaña se entregaba por completo; es una raza de una sola pieza»,4 y Luis heredó ese vigor de espíritu. Sus padres, Juan Bautista Grignion y Juana Robert, lo llevaron a la pila bautismal al día siguiente de haber visto la luz, en la iglesia parroquial de San Juan.
Siendo muy pequeño, su familia se instaló en una propiedad de Bois Marquer, en Iffendic. La vieja iglesia de esta ciudad fue escenario de sus primeras oraciones y cuna de su ardorosa devoción al Santísimo Sacramento. Allí hizo su Primera Comunión y pasaba horas en recogimiento.
Su espíritu apostólico se manifestó desde su infancia, alentando a su madre en las dificultades domésticas o en la atención a sus hermanos, en especial a la pequeña Luisa, quien llegaría a ser benedictina del Santísimo Sacramento, con su ayuda.
Conoció el amor a María en el corazón de su madre, y ese amor se convirtió en la vía montfortiana por excelencia. En realidad, «la Santísima Virgen fue la primera en elegirlo y en escogerlo como uno de sus más grandes preferidos, y había grabado en su joven alma la ternura tan singular que él siempre le consagró».5
En el colegio de los jesuitas de Rennes
A los 12 años, sus padres lo mandaron a Rennes para que estudiara en el colegio Santo Tomás Becket, dirigido por los jesuitas, famoso por su curso de humanidades y por formar a sus educandos en el auténtico espíritu cristiano. La enseñanza era gratuita y sus más de mil estudiantes no eran internos, por lo que Luis María fue a hospedarse en casa de su tío, el abad Alain Robert de la Vizuele.
Excelente alumno, se dedicaba al estudio con ahínco, comprendiendo su importancia para la vida espiritual y el futuro ministerio que tenía en vista. Su espíritu recogido lo alejaba del desasosiego de la muchedumbre ruidosa de los jóvenes y su distracción era visitar las iglesias de la ciudad donde había hermosas y atrayentes imágenes de María. No hay duda de que esa tierna y sincera devoción fue la salvaguardia de su pureza y refugio seguro contra las solicitaciones del mundo.
Allí conoció a Juan Bautista Blain y Claudio Francisco Poullart des Places, de los que se hizo gran amigo. Más tarde, vendrán a ser un valioso apoyo en sus fundaciones. Pertenecía a la Congregación Mariana del colegio y, con Poullart des Places, organizó una asociación en honor de la Santísima Virgen, con vistas a aumentar la dedicación a Ella, «animar a sus compañeros al fervor y hacer brillar a los ojos de las almas jóvenes las bellezas del sacerdocio y del apostolado». 6 Blain, después de la muerte del santo, escribió sus recuerdos personales y memorias, convirtiéndose en una de las principales fuentes históricas sobre su vida.
Muy caritativo, numerosas veces hizo de limosnero para ayudar a algún condiscípulo más pobre que él; actitud que se repitió, a menudo, a lo largo de su vida misionera. «Sólo hablaba de Dios y de las cosas de Dios; sólo respiraba el celo por la salvación de las almas; y, como no podía contener su corazón inflamado en el amor de Dios, sólo trataba de aliviarlo a través de testimonios efectivos de caridad en relación con el prójimo».7
A pesar del intenso trabajo al que se dedicaba, San Luis encontraba tiempo para desarrollar su vena artística: esculpía con talento, sobre todo imágenes de María, pintaba, componía melodías y poemas.
En Rennes sintió el llamamiento definitivo al estado eclesiástico. Cuenta uno de sus compañeros -a quien le había confiado esa gracia- que a los pies de Nuestra Señora de la Paz, en la iglesia de los carmelitas, fue cuando conoció su vocación sacerdotal «la única que Dios le indicaba, por intercesión de la Virgen María».8
En París, el seminario
En 1693 se dirigió a París con el fin de prepararse para el sacerdocio. Dejaba atrás su tierra natal y su familia, y quiso recorrer a pie los más de 300 km que lo separaban de la capital francesa. Éste será su invariable modo de viajar, sea en peregrinación, sea en misión.
Ya en aquel remoto siglo XVII, París ejercía sobre sus visitantes una fascinante atracción. Al entrar en la ciudad, el primer sacrificio que hizo fue el de la mortificación de la curiosidad: estableció un pacto con sus ojos, negándoles el lícito placer de admirar las incomparables obras de arte parisienses. Así que cuando se marchó, diez años después, no había visto nada que satisficiera sus sentidos.
Empezó los estudios en el seminario del padre Claudio de la Barmondière, destinado a recibir a los jóvenes poco afortunados. Con la muerte de este religioso, Montfort se trasladó al colegio Montaigu, dirigido por el P. Boucher. La alimentación allí era muy deficiente y sus penitencias eran tan austeras que le debilitaron su salud y lo llevaron al hospital. Todos pensaban que se iba a morir, tan grave era su estado, pero él nunca dudó de su curación, porque sentía que su hora no había llegado. Y, de hecho, se restableció pronto. Quiso la Divina Providencia conseguirle los medios para que terminase sus estudios en el pequeño seminario de San Sulpicio. El director de esta institución, conocedor de la fama de santidad del seminarista, «consideró como una enorme gracia de Dios la entrada de ese joven eclesiástico en su casa. En acción de gracias al Señor mandó que se rezase el Te Deum».9 No obstante, lo trataba con mucho rigor, para poner a prueba sus virtudes; entonces comenzó para nuestro santo un camino de humillaciones, que se prolongó a lo largo de toda su vida.
¡Por fin, sacerdote!
Ejecutaba con la mayor perfección posible las funciones que le designaban, ya en los servicios más humildes o en los estudios, ya en la ornamentación de la iglesia del seminario o como encargado de las ceremonias litúrgicas al servicio del altar.
Sus primeras misiones se remontan a esa época. Algunas las hizo internamente, para aumentar la devoción de sus hermanos; otras consistían en clases de catecismo o predicaciones para personas de fuera del seminario. «Poseía un raro talento para tocar los corazones»:10 a los niños les hablaba de Dios, de la bondad de María, de los sacramentos que necesitaban recibir; a los adultos les pedía que santificasen sus labores con la mente puesta en el Cielo.
Se esforzaba en comunicar a sus condiscípulos la práctica de la esclavitud de amor a la Virgen y estableció en el seminario una asociación de los esclavos de María. Sin embargo, no le faltaron opositores que le tachaban de exagerado. Aconsejado por el padre Luis Tronson, superior de San Sulpicio, vino a designar a esos devotos como «esclavos de Jesús en María»,11 y esta expresión será la que más tarde quedará consignada en su Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen.
«A medida que la aurora del sacerdocio despuntaba en el horizonte, Luis María sentía más que nunca la necesidad de alejarse de la tierra para recogerse completamente en Dios».12 Fue ordenado el 5 de junio de 1700, día de Pentecostés, y quiso celebrar su primera Misa en la capilla de María Santísima, situada detrás del coro de la iglesia de San Sulpicio, tantas veces adornada por él durante los años de seminario. Blain, su amigo y biógrafo, resumió en pocas palabras sus impresiones sobre aquel espectáculo sobrenatural: era «un ángel en el altar».13
De Nantes a Poitiers
El espíritu sacerdotal del P. Montfort sentía insaciable sed de almas y las misiones en tierras lejanas lo atraían sobremanera. Se preguntaba: «¿Qué hacemos aquí […] mientras hay tantas almas que perecen en Japón y en la India, por falta de predicadores y catequistas?».14
Pero Dios tenía otros planes en aquel momento para su misionero. Se dirigió hacia donde la obediencia lo mandaba: fue designado a ejercer su ministerio en la comunidad de eclesiásticos de San Clemente, en Nantes, en la que se predicaban retiros anuales y conferencias dominicales para el clero de la región. Su corazón, no obstante, estaba dividido entre el deseo de la vida oculta y recogida y el llamamiento a las misiones populares, que tanto le atraían.
Una feliz experiencia misionera en Grandchamps, en los alrededores de Nantes, fue decisiva para hacer patente sus dotes como evangelizador. Un tiempo después, el obispo de Poitiers lo llamó para que trabajara en el hospital de esta ciudad, pues una corta permanencia anterior suya había dejado allí tal rastro sobrenatural que los pobres internos lo solicitaban como capellán. También en esa ciudad conocería a Catalina Brunet y a María Luisa Trichet, con la que fundaría más tarde, en Saint Laurent sur Sèvre, las Hijas de la Sabiduría.
Bendición papal: misionero apostólico
La acción misionera de San Luis Grignion acabó despertando celos, intrigas e incluso persecuciones por parte de los que lo deberían defender, obligándolo a regresar a París. Se iniciaba, así, un largo camino de dolor que continuaría en las siguientes misiones emprendidas por él. La autenticidad de sus palabras y de su ejemplo despertaba tantas incomprensiones y calumnias que el misionero decidió peregrinar a Roma, a pie, a fin de procurar junto al Papa una luz que marcara el rumbo de su vida. «Tanta dificultad en hacer el bien en Francia y tanta oposición por todas partes»15 lo llevaron a creer que tal vez fuera el caso de ejercer su ministerio en otro país.
Recibido con extrema bondad por Clemente XI, éste lo animó a continuar ejerciendo su labor misionera en la misma Francia. Y para «conferirle más autoridad, le dio al P. Montfort el título de misionero apostólico».16 A instancias del santo, el pontífice concedió indulgencia plenaria a todos los que besasen su crucifijo de marfil en la hora de la muerte, «pronunciando los nombres de Jesús y María con contrición de sus pecados».17
Fortalecido por la bendición papal y con el crucifijo fijado en lo alto del cayado que lo acompañaba en las misiones, Grignion volvió a tierras galas e, impertérrito, sin recelar en absoluto las persecuciones o contrariedades, continuó sembrando por todas partes el amor a la Sabiduría eterna y a la Virgen, y la excelencia del Santo Rosario. Convirtió poblaciones enteras, cambió costumbres licenciosas en el campo, en las ciudades y aldeas, levantó calvarios, restauró capillas y combatió el espíritu jansenista, tan extendido en esa época.
Sin embargo, fue poco comprendido por muchos eclesiásticos contemporáneos suyos y vio desatarse sobre él una ola de prohibiciones. Proseguía su misión, sin desanimarse, siendo acogido por los obispos de las diócesis de Luçon y La Rochelle, en Vandea, región que reaccionaría, a finales de aquel mismo siglo, contra la impiedad difundida por la Revolución Francesa, sin duda como fruto de su siembra.
Con la mirada puesta en el futuro…
Sería un error, no obstante, considerar a San Luis Grignion únicamente como un excelente misionero de la Francia del siglo XVIII. Con la mirada puesta en el futuro, su fogosa alma tenía por meta extender el Reino de Cristo, por medio de María, y para ello se servía de una forma de evangelización que hoy no podría ser más actual: «ir de parroquia en parroquia, catequizar a los pequeños, convertir a los pecadores, predicar el amor a Jesús, la devoción a la Santísima Virgen y reclamar, en voz alta, una compañía de misioneros para hacer temblar al mundo a través de su apostolado».18
Con ímpetu profético, predijo la llegada de misioneros que, por su completo abandono en las manos de la Virgen María, satisfarían los más íntimos anhelos del Corazón de su divino Hijo: «Dios quiere que su Santísima Madre sea ahora más conocida, más amada, más honrada como nunca lo ha sido».19 Con todo, se preguntaba: «¿Quiénes serán esos servidores, esclavos e hijos de María?».20 Serán, afirmaba, «los verdaderos apóstoles de los últimos tiempos, a quienes el Señor de las virtudes dará la palabra y la fuerza para obrar maravillas». 21 Veía que serían enteramente abrasados por el fuego del amor divino: «sacerdotes libres de vuestra libertad, desapegados de todo, sin padre, sin madre, sin hermanos, sin hermanas, sin parientes según la carne, sin amigos según el mundo, sin bienes, sin estorbos, sin cuidados, y hasta sin voluntad propia».22
San Luis María Grignion de Montfort no fue sino el precursor de esos apóstoles de los últimos tiempos. Modelo vivo de los ardorosos misioneros que pronosticaba, mantuvo la certeza inquebrantable de que, cuando se conociese y se practicase todo lo que enseñaba, llegarían indefectiblemente los tiempos que preveía: «Ut adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariæ»,23 para que tu reino venga, Señor, que venga el reino de María. Reino éste que, en germen, ya habitaba en su alma, convirtiéndose en el primer apóstol de los últimos tiempos.
Por la Hna. Juliane Campos, EP
(Rev. Heraldos del Evangelio Abril-2015)
















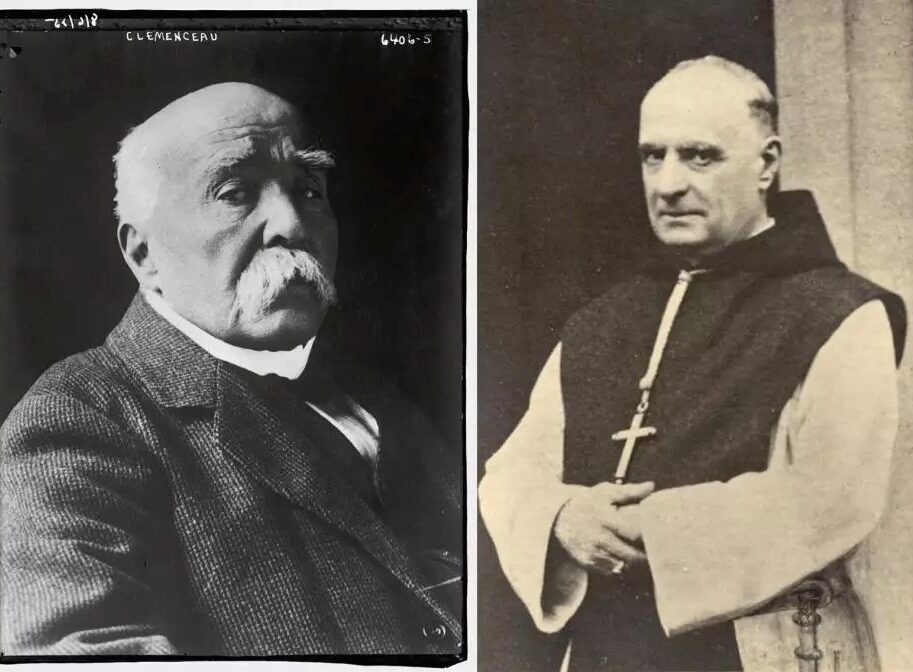
Deje su Comentario