Redacción (Jueves, 10-12-2015, Gaudium Press) Al contemplar la bóveda celeste en una noche límpida y serena, nos encantamos con el bello brillo de las estrellas. Nuestros pensamientos se pierden en la inmensidad sideral y luego nos salta a la mente un interrogante: ¿Que habrá en ese ilimitado espacio, además de aquello que nuestra vista consigue alcanzar? O, ¿podría el cielo estrellado ser todavía más esplendoroso?
Preguntas como estas se presentan con facilidad al espíritu humano bien ordenado. Pues, habiendo sido creado para Dios y para la felicidad eterna, debería el hombre pasar la vida, en esta tierra de exilio, en la búsqueda del infinito, de la suprema perfección, por así decir, anhelando un Paraíso que él no conoce.
Por eso, después de maravillarse en la contemplación de los millares de astros que lucen en el firmamento, la tendencia del hombre es de «enriquecer» la obra de la Creación. Se pone él, por ejemplo, a imaginar cómo sería más bella la cúspide celeste si variados fuesen los colores de las estrellas… Más todavía, si ellas se pareciesen a inmensas piedras preciosas, como topacios, zafiros, rubíes, esmeraldas, turmalinas, cada cual esparciendo su brillo propio.
* * *
¿No estaría con la mente poblada de esas consideraciones el hombre que inventó los fuegos artificiales? Bien es posible, pues Dios concedió al ser humano aspiraciones y aptitudes por las cuáles él, de alguna forma, complementa la obra de la Creación. Es innegable que ese descubrimiento posibilitó iluminar la noche con sucesivas lluvias de coloridas estrellas titilantes, formando un variado conjunto que nos llena de alegría, encanto y admiración.
Tal esplendor inspiró a Georg Friedrich Händel a componer una de sus más conocidas obras: Music for the Royal Fireworks (Música para los reales fuegos artificiales), ejecutada por primera vez en el año 1749, en el Green Park, de Londres para celebrar el tratado de Aix-la-Chapelle.
* * *
Son magníficas, sin duda, las lluvias multicolores de los fuegos artificiales, que van sucediéndose unas a las otras. ¡Pero cuán efímeras! Es esplendorosa la cúpula celeste puntillada de estrellas de luz. Entretanto, ¡cuán distante está de ese esplendor, el rudo elemento material del cual son constituidas!
Sin embargo, es no sólo legítimo, sino también benéfico nuestro encanto por unas y otras. Pues ellas hacen el papel de «pista de despegue», remitiéndonos a la consideración de una realidad incomparablemente superior: al del universo de las almas bienaventuradas. «Multiplicaré tu posteridad como las estrellas del cielo» (Gn 22, 17), fue la promesa divina a Abraham. ¿Y cuál es la verdadera posteridad del gran Patriarca, sino aquella formada por los millones y millones de santos que, como afirmó Jesús, «resplandecerán como el sol» (Mt 13, 43) en el Reino del Padre por toda la eternidad?
En ese universo sobrenatural, todos nosotros, sin excepción, somos llamados a ser un reluciente astro. Así, cuando contemplemos el firmamento estrellado, o presenciemos una magnífica demonstración del arte pirotécnico, recordemos esta animadora verdad: ¡El Paraíso Celeste es infinitamente más bello, y hay en el un lugar para cada uno de nosotros!
Por Marcelo Rezende Costa













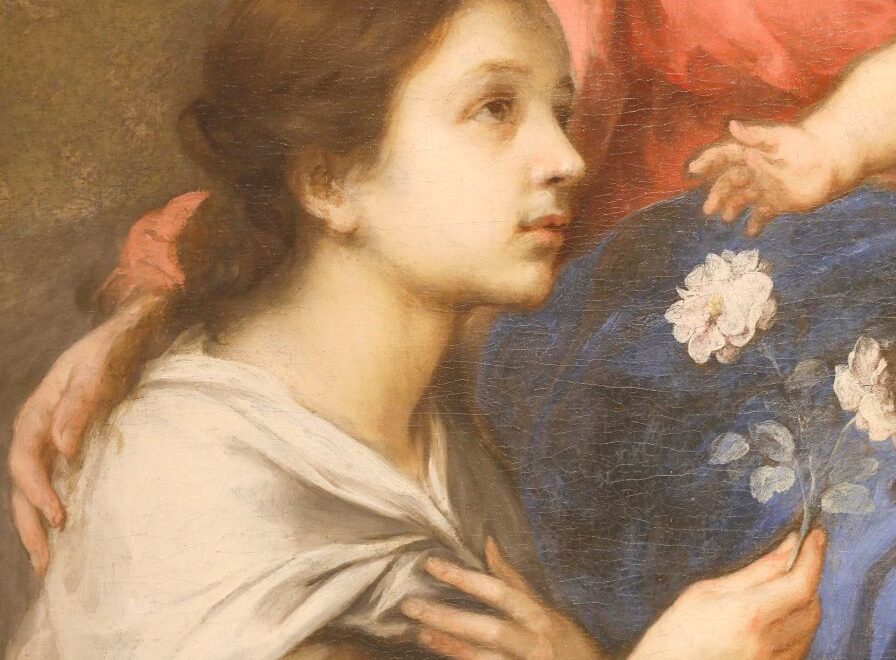



Deje su Comentario