Redacción (Miércoles, 19-04-2017, Gaudium Press) Muy raras son las personas que no hayan pasado por la dolorosa experiencia de perder un ser querido. Los ceremoniales fúnebres, marcados por el color púrpura o negro, aunque dirigidos al respeto y a la memoria de aquel que se fue, inevitablemente tornan aún más pungentes los momentos de la suprema despedida.
El drama de un fallecimiento y la incerteza que el mismo trae, hacen surgir la inquietante pregunta: «¿Qué hay después de la muerte?»
En efecto, todos los pueblos, desde los inicios de la Humanidad, alimentaron la creencia de que habría algo más allá de la tumba. Las dolorosas separaciones serían momentáneas, y en un futuro misterioso, en cierto lugar desconocido, los hombres habrían de reencontrarse.
Soluciones falsas o equivocadas de los antiguos y paganos
A lo largo de la Historia, las más diversas civilizaciones y culturas buscaron solución para este enigma. Los antiguos egipcios creyeron que el alma quedaría peregrinando por un tiempo indefinido, después del cual retornaría al cuerpo, y éste, por tanto, debería ser conservado. Con este fin, ellos perfeccionaron la técnica del embalsamamiento, y hasta hoy sus momias, en perfecto estado de conservación, pueden ser vistas en museos.
La rica imaginación griega creó el orfismo. Según éste, como punición de un crimen primordial, el alma era encerrada en el cuerpo tal cual en una prisión, y la muerte podía ser el comienzo de una verdadera vida. Después del fallecimiento, las almas se dirigían al Hades, donde bebían de las aguas del río Lete, a fin de olvidar sus existencias terrenales. El alma que no quitase sus culpas regresaba al mundo para reencarnarse. El orfismo llegó, aún con mucha vitalidad, hasta los primeros siglos de la Era Cristiana. Luego, se fue apagando lentamente.
Además de estas, surgieron muchas otras explicaciones, como el panteísmo y el espiritismo. Por último, el materialismo, negando pura y simplemente la vida sobrenatural, deja un vacío de respuesta a una de las más antiguas cuestiones humanas.
La respuesta cristiana nos es bien conocida, con los destinos eternos del alma bien definidos, ya sea en el Cielo, contemplando al Creador, ya sea en el infierno, sufriendo los castigos inherentes a la condición de enemigo de Dios.
Pero con relación al cuerpo, compañero del alma en su jornada terrestre, ¿que será hecho de él?
La resurrección y la doctrina cristiana
San Agustín defiende que «no hay doctrina de la fe cristiana combatida con tanta vehemencia como la de la resurrección de la carne». Entretanto, pocas verdades de nuestra fe son tan claramente afirmadas tanto en las Sagradas Escrituras como por los autores de los primeros siglos. La enseñanza sobre la resurrección de los cuerpos tiene la condición de dogma, o sea, artículo de fe respecto al cual no puede caber ninguna duda.
Con todo, no faltó quien se haya atrevido a negarla. Las gentes la rechazaban como una fábula nueva e increíble.
La contestaron también los saduceos y, entre los primeros cristianos, Himeneo y Fileto, los cuales San Pablo refuta en su primera Epístola a Timoteo (cap. II). A estos pueden sumarse los gnósticos, maniqueos y priscilianistas, que tuvieron por secuaces, en la Edad Media, a los albigenses y valdenses. En nuestros días los protestantes liberales y los racionalistas se empeñan en negar este dogma católico, por considerarlo incompatible con ciertas razones filosóficas.
Contra toda esta corriente de herejías, la Iglesia presenta el depósito precioso de la Revelación y la segura voz de sus concilios.
Podemos apoyarnos en declaraciones históricas, como por ejemplo, el Credo de los Apóstoles, también llamado de Nicea; el Credo del XI Concilio de Toledo; el Credo de León IX, todavía usado en las consagraciones de los obispos; la profesión de fe del II Concilio de Lyon; el Decreto del IV Concilio de Letrán, contra los albigenses. Además, este artículo de fe toma por base la creencia ya existente en el Antiguo Testamento y las enseñanzas del Nuevo Testamento, más allá de la Tradición Cristiana.
La resurrección en las Escrituras
Las Sagradas Escrituras traen abundantes y claras referencias a la resurrección final de los cuerpos. El profeta Daniel afirma: «Muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para una vida eterna, otros para la ignominia, la infamia eterna» (Dn 12, 2). La palabra «muchos», aquí, no significa que algunos no resucitarán. Ella debe ser entendida a la luz de su sentido en otros pasajes (como en Is 53, 11-12; Mt 26, 28; Rm 5, 18-19).
La visión de Ezequiel sobre la planicie cubierta de huesos secos que fueron reordenados y revivificados (Ez 37) se refiere directamente a la restauración de Israel, pero muestra como tal figura solo podría ser inteligible para oyentes familiarizados con la creencia en la resurrección. El profeta Isaías triunfante proclama: «¡Qué vuestros muertos revivan! ¡Qué sus cadáveres resuciten! Que despierten y canten aquellos que yacen sepultados, porque vuestro rocío es un rocío de luz y la tierra restituirá el día a las sombras» (Is 26, 19).
Finalmente, Job, reducido a la extrema desolación, se siente fortalecido por su fe en la resurrección: «Yo lo sé: mi vengador está vivo, y aparecerá, finalmente, sobre la tierra. Por detrás de mi piel, que envolverá esto, en mi propia carne, veré a Dios. Yo mismo lo contemplaré, mis ojos lo verán, y no los ojos de otro» (Job 19, 25-27).
Ya en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Lázaro, Marta manifiesta su creencia: «Sé que [él] ha de resurgir en la resurrección en el último día» (Job 11, 24). Contundente, San Pablo no duda en poner la resurrección final al mismo nivel de certeza de la resurrección de Cristo: «Ahora, si se predica que Jesús resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de los muertos, ni Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación, y también es vana vuestra fe» (1Cor 15, 12-14).
Y por último, supremo testimonio, el propio Cristo Nuestro Señor no solo supone la resurrección de la carne como cosa bien sabida, sino también la defiende contra los ataques de los saduceos: «En la resurrección de los muertos, ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres, maridos, sino serán como los ángeles de Dios en el Cielo. Pero, en cuanto a la resurrección de los muertos, no leísteis en el libro de Moisés cómo Dios le habló de la zarza, diciendo: ‘¿Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?’ Él no es Dios de muertos, sino de vivos» (Mc 12, 25-27; Mt 22, 30-32). El Mesías también declararía esta verdad en otros pasajes (Jn 5, 28-29; 6,39-40; 11, 25; Lc 14,14).
La doctrina de la resurrección en la Tradición cristiana
Los Padres, Doctores e insignes teólogos siguieron con firmeza el recto camino trazado por el Divino Maestro. En el siglo II, San Policarpo dio el apodo de primogénito de Satanás, al que niegue la resurrección y el juicio. Arístides afirma que los cristianos guardan los mandamientos porque esperan la resurrección de los muertos. Atenágoras escribió un tratado entero sobre la resurrección de los muertos, en el cual demuestra primero la posibilidad de la resurrección, su conveniencia y necesidad; después prueba que el hombre es inmortal, ya que es racional; y como, por otra parte, está compuesto de alma y cuerpo, él no puede conseguir con perfección su fin y su bienaventuranza si el cuerpo no vuelve a unirse con el alma.
San Irineo enseña que nuestros cuerpos, nutridos con el manjar eucarístico, reciben la semilla de la resurrección. En el siglo III quien con más brillo defendió la resurrección futura fue Tertuliano. Esta carne que Dios formó con sus manos y según su propia imagen, que animó con su soplo a semejanza de su vida (…) ¿esta carne no resucitará? ¿Esta carne que es de Dios a tantos títulos?
Un testimonio de San Agustín: Resucitará esta carne, la misma que es sepultada, la misma que muere, esta misma que vemos, que palpamos, que tiene necesidad de comer y de beber para conservar la vida; esta carne que sufre enfermedades y dolores, esta misma tiene que resucitar, los malos para siempre penar, y los buenos para que sean transformados.
Si bien respaldada por tantos y tan serios testimonios, no deja de ser una maravilla imaginar que, en un día conocido solo por el Altísimo, al toque de las trompetas angélicas, millones de cuerpos emergerán de las profundidades de los océanos, surgirán de las entrañas de la tierra, y juntos, elevarán los ojos hacia el Creador, que entonces separará los suyos (cf. Mt 25, 31-33).
Por Emílio Portugal Coutinho











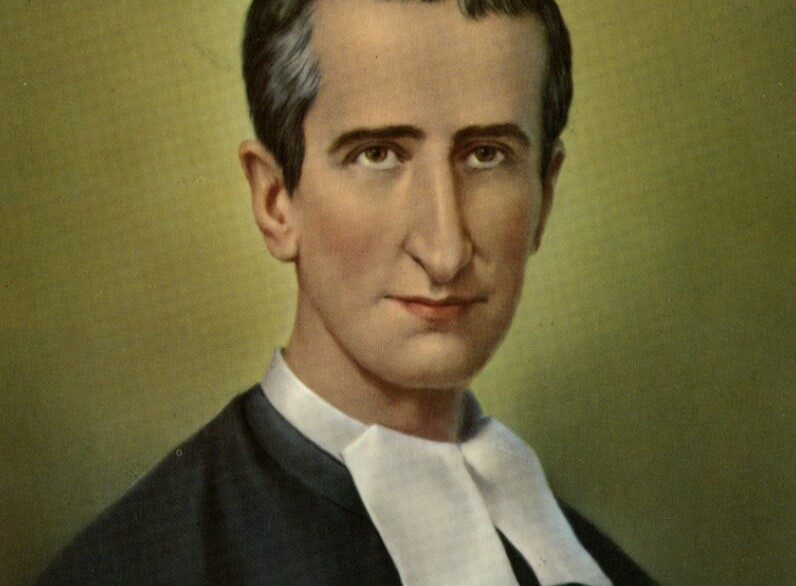





Deje su Comentario