“En todo acto de adoración hecho por un fiel al Santísimo, se establece una relación personal entre dos partes: Creador y creatura”.
Redacción (01/03/2022 09:23, Gaudium Press) En todo acto de adoración hecho por un fiel al Santísimo, se establece una relación personal entre dos partes: Creador y creatura. Es un encuentro que podrá no ser gratificante para la sensibilidad de quien se pone en presencia del Señor, pero glorifica a Dios y es benéfico para el adorador. Siempre.
En ese encuentro, lo importante no es lo que podamos decir al Santísimo sino lo que Él nos dirá. La disposición de escucha es necesaria para acoger el mensaje de la Palabra hecha carne, hecha pan. De una manera íntima, misteriosa y eficaz, el Señor nos habla cuando nos ponemos en su presencia, esté Él en nuestro pecho después de la comunión, oculto en el sagrario, expuesto en la custodia, o sobre el altar, durante la celebración de la Misa.
El Pan de Vida: como la levadura en la masa
El Pan de Vida comunica una energía que opera en el alma un fenómeno parecido ¡aunque cuán superior! a lo que sucede con la levadura puesta en la masa para que se potencie y crezca. Enriquecido por el concurso de la vida sobrenatural, el adorador influirá sobre otros con quien entre en relación, contribuyendo para que su familia, su comunidad, su entorno, pueda ir regenerándose progresivamente y ser cada vez mejor.
Por eso, adorar trasciende a la ventaja individual de un particular, tiene una dimensión social que repercute en el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia conformada por el conjunto de los bautizados. A decir verdad, es imposible medir los efectos que el culto eucarístico llega a tener, por más discreto que pueda ser.
Los inmensos efectos de las visitas al Santísimo
Adorar es un eminente ejercicio de apostolado. Solemos subestimar el alcance de lo que hacemos por no evaluar las consecuencias de nuestros actos. En el caso de la visita al Santísimo, el efecto es inmenso, porque además de las gracias que uno sin duda recibe, hay otros beneficiados, personas próximas, remotas y hasta desconocidas. De hecho, corrigiendo y ampliando lo dicho al inicio, en la cita eucarística están concernidos más dos partes…
Dos ejemplos de la repercusión maravillosa que puede operar la adoración eucarística. Imaginemos un estudiante de un colegio o de una universidad católica que pasa unos minutos ante el sagrario de la capilla, y es visto por algún compañero, pasante ocasional, que se siente interpelado y reflexiona: ¡¿y por qué no yo?! Ese sencillo acto de recogerse junto al tabernáculo que se supone banal, puede estar en el origen de la conversión de alguien que estaba precisamente a la espera, sin saberlo, de una ocasión como esa.
O un sacerdote que “gasta” su tiempo – en realidad lo “invierte” – haciendo compañía a Jesús Sacramentado en el templo parroquial. Ese mero “estar”, a veces soportando el peso del cansancio, podrá ser más fructífero que largas explicaciones racionales proferidas en una clase, en un sermón o en un retiro, porque si la palabra convence, el ejemplo arrastra.
Pero hay más. La llamada “Comunión de los santos”, uno de los dogmas más bellos de nuestra fe, nos dice que los lazos de los fieles entre sí y con Cristo, son entrañados y llenos de consecuencias. Todo el bien que cada fiel haga es también patrimonio de la Iglesia y se suma a los merecimientos de infinito valor del Redentor. Signo de esa mística realidad son las gotas de agua que el diácono o el sacerdote pone en el cáliz con el vino que va a ser consagrado durante la Misa. Aquella pequeñísima cantidad de agua se confunde con el vino y pasará a ser Sangre divina. Asociándose a la Redención mediante pequeños o grandes sacrificios, el fiel es, de cierta manera, “corredentor”; cual otro Cristo, el cristiano debe ofrendarse y ser víctima. Cuántas almas anónimas – para Dios no hay anónimos – auxilian a tantos y, quién sabe ¡a uno mismo!
Nunca será suficiente proclamar el beneficio inconmensurable que trae la adoración eucarística a la Iglesia en sus tres estados: glorioso, purgante y militante. En el cielo, porque aumenta la gloria extrínseca de Dios y la felicidad accidental de los bienaventurados. En el purgatorio, al aliviar las penas y el tiempo de exilio de esas almas que cuentan con nuestros sufragios. En la tierra, por las razones ya referidas. Si tuviéramos una fe robusta, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, acudiríamos a los pies del Señor con diligencia, pues comprenderíamos que nuestro gesto devoto y sacrificial es valioso por tener parte en la omnipotencia de Dios.
Sopesemos las cosas en sus verdaderas dimensiones. ¿Qué es la incredulidad reinante comparada con el fulgor de la Presencia Real de Cristo reconocida y adorada? Un miope de fe apocada se desanima ante los males actuales y concluye que no hay mucho por hacer, porque desconoce que una persona rendida ante la Santa Hostia es poderosa, ya que el Señor da con generosidad lo que las fuerzas insignificantes de la voluntad humana son incapaces de obtener. Llena de encanto con esta realidad espiritual, tan básica… y tan poco tenida en cuenta, Santa Teresita del Niño Jesús escribió: “¡Todo es gracia!”.
Si, todo es gracia. Ahora, para comprender estas verdades sobrenaturales, es necesario tener una cierta formación religiosa que vaya más allá del catecismo elemental que se da a los niños de primera Comunión. Un católico debe cultivarse, creer no solo en el misterio eucarístico, pero también en la participación que le cabe en ese mismísimo misterio. La Plegaria Eucarística III del Misal Romano se refiere a esto cuando pide al Espíritu Santo “que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad…”.
Hasta hace poco tiempo atrás teníamos en nuestras parroquias el “Apostolado de la Oración”, obra que congregaba a millones de fieles en todo el mundo; como otras cosas encomiables y piadosas, ese apostolado se fue apagando… A los adoradores nos toca hacer y propagar este “Apostolado de la Adoración”.
Por el P. Rafael Ibarguren, EP












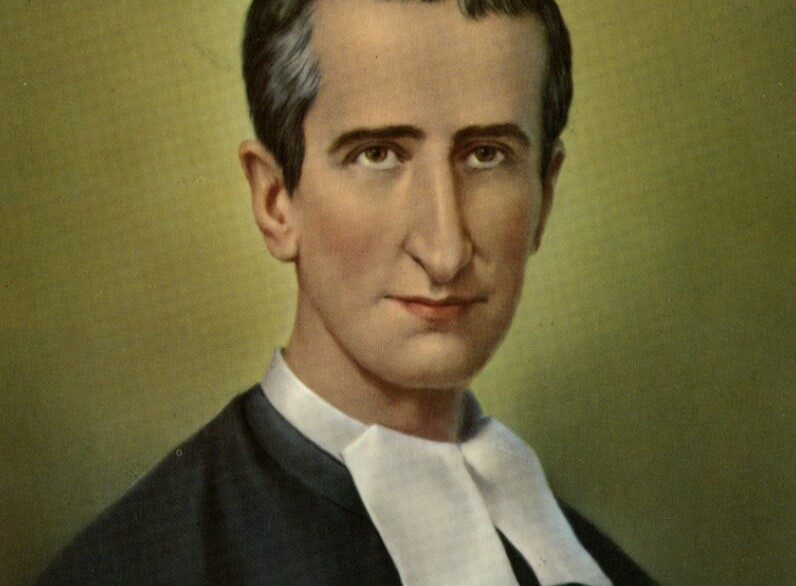





Deje su Comentario