Este dogma, proclamado por Pío IX, fue surgiendo del humus de la Iglesia, en medio de batallas pero de mucha gracia.
Redacción (08/12/2023 08:11, Gaudium Press) La Inmaculada Concepción de María Virgen —singular privilegio concedido por Dios, desde toda la eternidad, a Aquella que sería la Madre de su Hijo Unigénito— preside todas las alabanzas que le rendimos en la recitación de su Pequeño Oficio. Siendo así, nos parece oportuno recorrer rápidamente la historia de esa “piadosa creencia” que atravesó los siglos, hasta encontrar en las inefables palabras de Pío IX, su solemne definición dogmática.
Once siglos de tranquila aceptación de la “piadosa creencia”
Los más antiguos Padres de la Iglesia, a menudo se expresan en términos que se interpretan como su certeza en la absoluta inmunidad de pecado, incluso el Original, concedida a la Virgen María. Así por ejemplo, San Justino, San Irineo, Tertuliano, Firmio, San Cirilo de Jerusalén, San Epifanio, Teodoro de Ancira, Sedulio y otros más, comparan a María Santísima con Eva antes del Pecado Original. San Efrén, insigne devoto de la Santísima Virgen, la exalta como habiendo sido “siempre de cuerpo y de espíritu íntegra e inmaculada”. Para San Hipólito Ella es un “tabernáculo exento de toda corrupción”. Orígenes la Aclama “inmaculada entre inmaculadas, nunca afectada, por la ponzoña de la maldita serpiente”. San Ambrosio la declara “Vaso celestial, incorrupta, Virgen inmune por gracia de toda mancha de pecado”. San Agustín afirma, disputando con Pelagio, que “todos los justos conocieron el pecado, menos la Santa Virgen María, la cual, por la honra del Señor, no quiero que entre nunca en cuestión cuando se trate de pecados”.
Temprano comenzó la Iglesia —con primacía de la Oriental— a conmemorar en sus funciones litúrgicas, la Inmaculada Concepción de María. Passaglia, en su De Inmaculato Deiperae Conceptu, cree que a principios del siglo V ya se celebraba la fiesta de la Concepción de María (con el nombre de concepción de Santa Ana) en el Patriarcado de Jerusalén. El documento fidedigno más antiguo es el canon de dicha fiesta compuesto por San Andrés de Creta, monje del monasterio de San Sabas, cercano a Jerusalén y que escribió sus himnos litúrgicos en la segunda mitad del s.VII.
Tampoco faltan autorizadísimos testimonios de los Padres de la Iglesia reunidos en Concilio, para probar que ya en el s.VII era común y recibida por tradición la “piadosa creencia”, esto es, la devoción de los fieles al gran privilegio de María (Concilio de Letrán en el 649 y Concilio Constantinoplano III en el 680).
En España, que se enorgullece de haber recibido con la fe el conocimiento de ese misterio, conmemora su fiesta desde el s.VII. Doscientos años después, esta solemnidad aparece inscrita en los calendarios de Irlanda, bajo el título de “Concepción de María”.
También en el s. IX era ya celebrada en Nápoles y Sicilia según consta en el calendario grabado en mármol y editado por Mazzocchi en 1774.
En tiempos del Emperador Basilio II (976-1025), la fiesta de la “Concepción de Santa Ana” pasó a figurar en el calendario oficial de la Iglesia y del Estado, en el Imperio Bizantino.
En el s. XI parece que la conmemoración de la Inmaculada estaba establecida en Inglaterra y por esa misma época, fue recibida en Francia. Por una escritura de donación de Hugo de Summo, consta que era festejada en Lombardía (Italia) en 1047. También es cierto que a finales del s. XI o principios del XII, se celebraba en todo el antiguo Reino de Navarra.
Siglos XII y XIII: Oposición
En el mismo s. XII comenzó a ser combatido en Occidente, este gran privilegio de María Santísima.
Tal oposición se acentuaría todavía más y con mayor precisión, en el siglo siguiente, período clásico de la escolástica. Entre los que pusieron en duda la Inmaculada Concepción —por la poca exactitud de las ideas al respecto de la materia— se encontraban doctos y virtuosos varones como San Bernardo, San Buenaventura, San Alberto Magno y el angélico Santo Tomás de Aquino.
Siglo XIV: Escoto y la reacción a favor del dogma
El combate a esta augusta prerrogativa de la Virgen no hizo sino acrisolar el ánimo de sus partidarios. Así, el siglo XIV se inicia con una gran reacción a favor de la Inmaculada, en la cual se destacó como uno de sus más ardorosos defensores, el beato español Raimundo Lulio.
Otro de los primeros y más denodados campeones de la Inmaculada Concepción fue el Venerable Juan Duns Escoto (su país natal es incierto: Escocia, Inglaterra o Irlanda; murió en 1308), gloria de la Orden de los Menores Franciscanos, quien tras afirmar bien los verdaderos términos en cuestión, estableció con admirable claridad los sólidos fundamentos para deshacer las dificultades que los contradictores ponían a la singular prerrogativa mariana.
Acerca del impulso dado por Escoto a la causa de la Inmaculada, existe una bella leyenda. Habría él venido desde Oxford hasta París, precisamente para hacer triunfar la tesis de la Inmaculada Concepción en la universidad de la Sorbona en 1308, donde pública y solemnemente disputó a favor del privilegio de la Virgen. El día de ese gran encuentro académico y teológico, cuando Escoto llegó al aula de la discusión, se topó al paso con una imagen de la Virgen a la que le hizo una gran reverencia diciéndole en latín Dignareme laudarete Virgo Sacrata, da mihi virtutem contra hostes tuos, entonces la imagen de la Virgen también inclinó la cabeza para saludarlo contenta y así quedó actualmente en esa posición todavía hoy: “Permíteme alabarte Sagrada Virgen y dadme fuerzas contra tus enemigos”.
Después de Escoto, la solución teológica de las dificultades levantadas contra la Inmaculada Concepción, se hizo cada día más clara y perfecta, con lo cual sus defensores se multiplicaron prodigiosamente. A su favor escribieron innumerables hijos de San Francisco, entre los que se puede citar a los franceses Fray Aureolo (m. en 1320) y Fray Mayron (m. en 1325). Al fraile escocés Bassolins y al español Guillermo Rubión. Se tiene por cierto que estos ardorosos propagandistas del santo misterio, estén en el origen de su celebración en Portugal hacia comienzos del siglo XIV.
El documento más antiguo de la institución de la fiesta de la Inmaculada Concepción en ese país, es un decreto del Obispo de Coimbra Mons. Edmundo Evrard, fechado el 17 de octubre de 1320. Con los doctores franciscanos, cumple mencionar, entre los defensores de la Inmaculada Concepción en los siglos XIV y XV al Carmelita Juan Bacon (m. 1340), al agustiniano Tomás de Estrasburgo, a Dioniso el Cartujo (m. 1429), a Nicolás de Cusa (m. 1.464) y a otros muy esclarecidos teólogos pertenecientes a diferentes escuelas y naciones.
Siglos XV-XVI
A mediados del s. XV la Inmaculada Concepción fue objeto de reñido combate durante el Concilio de Basilea, terminando en un decreto definitorio pero sin valor dogmático ya que este Sínodo perdió su legitimidad al separarse del Papa. Mientras tanto crecía más y más el número de ciudades y naciones enteras que celebraban la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Y con tal fervor que en las cortes catalanas se decretó pena de destierro perpetuo a quien públicamente atacara el santo privilegio de la Virgen.
El auténtico Magisterio de la Santa Iglesia, no tardó en darles satisfacción a los defensores del dogma y de la fiesta. Con la Bula Cum Pro Exccelsa, del 27 de febrero de 1.477, el Papa Sixto IV aprobó la fiesta de la Concepción de María, la enriqueció con indulgencias semejantes a las de las fiestas del santísimo Sacramento y autorizo Oficio y Misa especial para esa solemnidad.
A finales del siglo XV, sin embargo, la disputa sobre la Inmaculada Concepción, de tal manera enardeció los ánimos que el propio Papa Sixto IV se vio obligado a publicar con fecha de 4 de septiembre de 1483 la Constitución Grave nimis prohibiendo bajo pena de excomunión que los de una parte llamaran herejes a los de la otra.
Para esa época festejaban ya la Inmaculada Concepción célebres universidades como las de Oxford, Cambridge y Sorbona, instituyendo esta última en 1497, un juramento para todos sus doctores con el voto de defender perpetuamente el misterio de la Inmaculada Concepción, excluyendo de sus cuadros a quien no lo hiciere. De igual manera procedieron las universidades de Colonia (1499), Maguncia (1509) y Valencia (1530).
En el Concilio de Trento (1545-1563) se ofreció nueva ocasión para denodado combate entre los dos partidos. Sin proferir una definición dogmática de la Inmaculada Concepción, esta asamblea confirmó de modo solemne las decisiones de Sixto IV. Así, el 15 de junio de 1546, en la V Sesión, a continuación de los cánones sobre el Pecado Original, se añadieron estas significativas palabras: “El Sagrado Concilio declara que no es su intención, incluir en este decreto, que trata sobre el Pecado Original, a la Inmaculada y Bienaventurada Virgen María Madre de Dios, pero que deben seguir observándose las Constituciones del Papa Sixto IV de feliz memoria, bajo las penas que en ellas se conminan y que este Concilio renueva”.
Por aquellos tiempos comenzaron a reforzar la filas de los defensores de la Inmaculada Concepción los teólogos de la recién fundada Compañía de Jesús, entre los que nunca se encontró uno solo de opinión contraria. Fue debido a los primeros misioneros jesuitas que en Brasil se tuvo noticia se que ya en 1554 se celebraba el singular privilegio mariano en nuestro país. Además de la fiesta que se conmemora el 8 de diciembre, capillas, ermitas e iglesias eran edificadas bajo el título de Nuestra Señora de la Concepción.
Sin embargo, la «piadosa creencia» seguía suscitando polémicas, moderadas siempre por la intervención del Sumo Pontífice. Fue así que en 1557, San Pío V, condenado una proposición de Bayo que afirmaba haber muerto Nuestra Señora a consecuencia del pecado de nuestro padre Adán, prohibió nuevamente las disputas acerca del augusto privilegio de la Virgen.
Siglos XVII y siguientes: consolidación de la “piadosa creencia”
En el siglo XVII, el culto a la Inmaculada Concepción conquista a Portugal entero, desde los reyes y los teólogos hasta los más humildes hijos del pueblo. Así, el 9 de diciembre de 1617, la Universidad de Coimbra, reunida en claustro pleno, resuelve escribir al Papa manifestándole su convicción en la Inmaculada Concepción de María Santísima.
Aquel mismo año, Pablo V, decretó que nadie se atreviese a enseñar públicamente que María Santísima tuvo Pecado Original. Igual fue la actitud de Gregorio XV en 1622.
Por esa época la Universidad de Granada se comprometió a defender la Inmaculada Concepción con voto de sangre, es decir, comprometiéndose a dar la vida y derramar la sangre, si fuese necesario, en la defensa del misterio. Magnífico ejemplo que fue imitado sucesivamente, por gran número de cabildos, ciudades, reinos y Órdenes Militares.
A partir del siglo XVII se fueron también multiplicando las corporaciones y sociedades, tanto religiosas como civiles, e incluso Estados, que adoptaron a la Virgen como Patrona en la advocación del misterio de su Inmaculada Concepción.
Digna de particular referencia es la iniciativa de Don Juan IV rey de Portugal, proclamando a Nuestra Señora de la Concepción Patrona de sus «Reinos y Señoríos», al tiempo que jura defenderla hasta la muerte, según se lee en la Propuesta regia del 25 de marzo de 1646. A partir de ese momento, en homenaje a su Inmaculada concepción soberana, los reyes de Portugal nunca más se pusieron corona en sus cabezas.
Otro decreto de Don Juan IV, firmado el 30 de junio de 1654, ordenaba que “en todas las puertas de entrada a las ciudades, villas y lugares de sus reinos” fuese colocada una laja de piedra con una inscripción que expresase la fe del pueblo portugués en la Inmaculada Concepción de María.
Del mismo modo, a partir del s. XVII emperadores, reyes y Cortes de los Reinos comenzaron a pedir con admirable constancia y con una insistencia de la que hay pocos ejemplos en la historia, la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción. La pidieron también al Papa Urbano VIII (m. en 1644), el Emperador Fernando II de Austria; Segismundo, Rey de Polonia; Leopoldo, Archiduque del Tirol; el Príncipe Elector de Maguncia; Ernesto de Baviera, Príncipe Elector de Baviera.
El mismo Papa Urbano VIII, a solicitud del Duque de Mantua y otros Príncipes, creó la Orden Militar de los Caballeros de la Inmaculada Concepción, aprobándoles al mismo tiempo sus Estatutos. Por devoción a la Virgen Inmaculada, quiso ser el mismo Papa el primero quien celebrara la primera misa en la primera iglesia bajo el título de la Inmaculada para uso de los frailes menores de los capuchinos de san Francisco.
Sin embargo, el acto más importante emanado de la Santa Sede en el s. XVII, a favor de la Inmaculada Concepción, fue la bula Pontificia Sollicitude Omnium Ecclesiarum, del Papa Alejandro VII en 1661. En este documento, escrito de su propio puño y letra, el Pontífice ratifica y renueva las constituciones a favor de María Inmaculada, al tiempo que impone gravísimas penas a quien sustente o enseñe opinión contraria a los dichos decretos y constituciones. Esta memorable bula precede, sin otro documento intermediario, la decisiva y magnífica bula del papa Pío IX.
En 1713, Felipe V de España y las Cortes de Aragón y Castilla pidieron la solemne definición a Clemente XI. Y el mismo Rey con casi todos los obispos españoles, las universidades y las Órdenes Religiosas, la solicitaron a Clemente XII en 1732.
En el pontificado de Gregorio XVI, y en los primeros años de Pío IX, se elevaron a la Sede Apostólica más de 220 peticiones de Cardenales, Arzobispos y Obispos (sin contar las de Cabildos y Órdenes Religiosas) para que se hiciese la definición dogmática.
El triunfo de la Inmaculada Concepción
Al fin llegó el tiempo. El 2 de febrero de 1849, Pío IX, desterrado en Gaeta, escribió a todos los Patriarcas Primados, Arzobispos y Obispos del orbe la Encíclica Ubi Primum, preguntándoles acerca de la devoción de sus cleros y pueblos al misterio de la Inmaculada Concepción y su deseo de verlo definido. De un total de 750 Cardenales, Obispos y Vicarios Apostólicos que en su seno contaba en ese entonces la Iglesia, algo más de 600 le respondieron al Sumo Pontífice. Teniéndose en cuenta las diócesis que estarían vacantes (tiempos de persecución a la Iglesia en varios países del mundo), los Prelados enfermos y las respuestas que se perdieron en el camino, se puede decir que todos atendieron la solicitud del Papa, manifestando unánimemente que la fe de su pueblo era completamente favorable a la Inmaculada Concepción, y apenas cinco se dijeron dudosos en cuanto a lo oportuno de esa declaración dogmática.
Se afirmaba la “creencia” universal de la Iglesia. Roma hablaría. La causa estaba juzgada.
“Ahora —son palabras de un testigo de la bella fecha del 8 de diciembre de 1854— transportémonos al augusto templo del Jefe de los Apóstoles (Basílica de san Pedro de Roma). Bajo sus amplias naves se comprime y confunde una inmensa multitud impaciente pero recogida. Es hoy en Roma, como otrora en Éfeso: las celebraciones a María son en todas partes populares. Los romanos se preparan para recibir la definición de la Inmaculada Concepción, como en otro tiempo los efesianos acogieron la definición de la Maternidad Divina de María: con cantos de júbilo y manifestaciones del más vivo entusiasmo.
En el umbral de la Basílica, el Soberano Pontífice. Lo circundan 54 Cardenales, 42 Arzobispos y 98 Obispos de los cuatro puntos cardinales del orbe Cristiano, dos veces más vasto que el antiguo mundo romano. Los ángeles de todas las iglesias están presentes como testigos de la fe de sus pueblos en la Inmaculada Concepción. Súbitamente retumban las voces en sensibles y reiteradas aclamaciones. El cortejo de los Obispos atraviesa solemnemente el ancho corredor del Altar de la Confesión. Sobre la Cátedra de San Pedro está sentado ahora su 258° sucesor. Iníciase la celebración de los Santos Misterios. El Santo Evangelio es cantado en diversas lenguas del Oriente y Occidente. He aquí el solemne momento indicado para la proclamación del Decreto Pontificio. Un Cardenal cargado de años y de méritos, se aproxima al trono: es el decano del Sacro Colegio Cardenalicio; está feliz -como una vez el viejo Simeón, de ver el día de la gloria de María. En nombre de toda la Iglesia, dirige él al Vicario de Cristo una postrera petición. El Papa, los Obispos y toda la gran asamblea caen de rodillas; la invocación al Divino Espíritu Santo se hace oír en alto; este sublime himno es repetido por más de cincuenta mil voces al mismo tiempo, subiendo a los cielos como un inmenso concierto. Terminado el cántico, se yergue el Pontífice sobre la Cátedra de San Pedro; su faz es iluminada por celestial rayo de luz, visible efusión del Espíritu de Dios; y con voz profundamente emocionada, en medio de lágrimas de alegría, pronuncia él las solemnes palabras que colocan la Inmaculada Concepción de María en el número de los artículos de nuestra fe:
“Declaramos, pronunciamos y definimos que la Doctrina de que la Bienaventurada Virgen María, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, esa doctrina fue revelada por Dios, y debe ser, por lo tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles”.
El Cardenal Decano, postrado por segunda vez a los pies del Pontífice, le suplica entonces que publique las Cartas Apostólicas que contienen la definición. Y como promotor de la fe, acompañado de los protonotarios apostólicos, pide también que se erija un proceso verbal de ese gran acto. Al mismo tiempo, el cañón del Castillo d el Sant’Angelo y las campanas de todas las iglesias de la Ciudad Eterna anuncian la glorificación de la Virgen Inmaculada.
En la noche, Roma, llena de ruidosas y alegres orquestas por las calles, embanderada, iluminada, coronada de inscripciones y emblemas, fue imitada por millares de villas y ciudades en toda la superficie del globo.
El siguiente año pudo ser llamado el año de la Inmaculada Concepción: casi todos los días de él fueron marcados por fiestas en honor de la Santísima Virgen. En 1904, San Pío X celebró, juntamente con toda la Iglesia Universal, en medio de gran solemnidad y regocijo, el cincuentenario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. El Papa Pío XII, a su vez, en 1954, conmemoró el primer centenario de esa gloriosa verdad de fe, decretando el Año Santo Mariano. Celebración esta coronada por la Encíclica Ad Coeli Reginam, en la que el mismo Pontífice proclama la soberanía de la Santísima Virgen, y establece la fiesta anual de Nuestra Señora Reina.
(Tomado, con adaptaciones, de Clá Dias, Joao. Pequeño Oficio de la Inmaculada Concepción Comentado. Artpress. Sao Paulo, 1997, pps. 494 a 502)











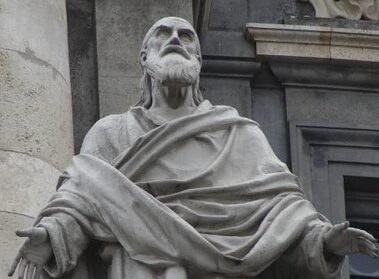





Deje su Comentario