“Por la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y por la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste”.
Redacción (10/08/2025 10:42, Gaudium Press) Ante la cercanía de la celebración, el 15 de agosto, de la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los Cielos en cuerpo y alma, nos viene al pensamiento la especial predilección hacia la Santa Madre de Dios para tan grandiosa misión, reflejada en el canto del Magníficat (Lc 1, 39-56): “Proclama mi alma la grandeza del Señor…porque ha mirado la humillación de su esclava… Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí…” (Lc 1, 46-55).
Aquella elegida, que participó de todos los dolores de la Pasión de Jesús, motivo por lo cual bien se la califica de Co-Redentora, no quiso dejar de pasar por la muerte, como ocurriera en su Hijo, nuestro Divino Redentor. A esta muerte la Iglesia la llama dormitio Beata Mariae Virginis –la Dormición de María– que, como un leve sueño, refleja que su cuerpo no sufrió corrupción alguna.
Nuestro Señor Jesucristo pasó por los abismos profundos de la muerte cuando su lugar normal era el Cielo, comprendiéndose así su Ascensión a los Cielos, después de Resucitado de entre los muertos, por su propio poder. Era natural que Nuestra Señora se elevase –precedida por su dormición y resurrección– manifestando una gloria sin precedentes como premio de una lucha con sufrimientos, angustias y humillaciones sin precedentes. La Asunción que se verificó con su propia agilidad gloriosa, sin necesidad de la ayuda de los Ángeles y sin ningún milagro.
Su Corazón Inmaculado, en los últimos días de su existencia terrena, estaba consumido por el amor a Dios, contemplando a todo momento las cosas celestiales. Por su Concepción Inmaculada, no estaba sujeta a la ley de la corrupción en el sepulcro, tampoco tuvo que esperar la redención del cuerpo hasta el final de los tiempos. Ella es, de esta forma, glorificada por Nuestro Señor a los ojos de los hombres.
El dogma de la infalibilidad pontificia prepara el de la Asunción
Los acontecimientos en la Santa Iglesia tienen sus tiempos, esperas y momentos. Fue precisamente como el Beato Pío IX, habiéndose dictado en el Concilio Vaticano I (1870) dogma de la infalibilidad papal, que establecía que el Papa al hablar ex cathedra, sobre temas de fe y moral, está protegido del error, lanzó la bula Ineffabilis Deus sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
Gobernaba la Iglesia el Papa Pío XII. Se vivían los tiempos de post guerra. Un 1º de mayo de 1946 publicó la carta encíclica Deiparae Virginis Maria –“De la Madre de Dios”, dirigida a todos los obispos católicos sobre la oportunidad en definir el dogma da Asunción de Nuestra Señora. Ya, antes, en el citado Concilio, casi 200 padres conciliares lo habían solicitado. Es decir, no era una solicitud del momento. Afirmaba el documento que desde hacía mucho tiempo se habían recibido numerosas peticiones de cardenales, patriarcas, arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosos de ambos sexos, asociaciones, universidades e innumerables personas particulares pidiendo que la Asunción corporal de la Santísima Virgen al cielo se definiera y proclamara como dogma de fe. A esta consulta, 1191 obispos respondieron en aprobación casi unánime.
En consecuencia, el 1º de noviembre de 1950, el Santo Padre Pío XII, de feliz memoria, publica la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus – “Munificentísimo Dios”, considerando que su Pontificado, “del mismo modo que la edad presente, está oprimido por grandes cuidados, preocupaciones y angustias, por las actuales gravísimas calamidades y la aberración de la verdad y de la virtud”. Si bien que se sentía consolado al ver que, “la fe católica se manifiesta en público cada vez más activa y se enciende cada día más la devoción hacia la Virgen Madre de Dios”.
No he dejado –continuaba– de “elevar a Dios ardientes plegarias para que se infundiese en nuestra mente la luz del Espíritu Santo para decidir causa tan importante”. Convencido, también, que el providentísimo Dios concedió al alma Socia de nuestro Redentor, la Santísima Virgen, no estar sujeto “a la corrupción del sepulcro su sagrado cuerpo y que no fue reducida a putrefacción y cenizas el augusto tabernáculo del Verbo Divino”.
Citaba la Constitución Apostólica a San Juan Damasceno que exclamaba vigorosamente que “era necesario que Aquella que en el parto había conservado ilesa su virginidad conservase también sin ninguna corrupción su cuerpo después de la muerte… Aquella que había llevado en su seno al Creador hecho niño…Aquella que había visto a su Hijo en la cruz, recibiendo en el corazón aquella espada de dolor…Era necesario que fuese honrada como Madre y sierva de Dios” (21).
Templos, imágenes, ciudades, diócesis, regiones, institutos religiosos fueron puestas bajo este especial patrocinio. Hasta un misterio del rosario trata de la Asunción de la beatísima Virgen.
Parece casi imposible, continúa la Munificentissimus Deus, imaginarse separada de Cristo, “Aquella que lo concibió, le dio a luz, le nutrió con su leche, lo llevó en sus brazos y lo apretó a su pecho”.
Llegamos a la parte que consideramos central del citado documento, la llamada “fórmula definitoria” del Dogma: “Por tanto, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces e invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia; para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte; para acrecentar la gloria de esta misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, por la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y por la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste” (44).
Y, como evidente es, termina con una advertencia a los que, de alguna forma u otra, rechacen esta solemne declaración: “Si alguno, lo que Dios no quiera, osase negar o poner en duda voluntariamente lo que por Nos ha sido definido, sepa que ha caído de la fe divina católica” (45).
Que la Virgen María Inmaculada, Asunta al Cielo y Gloriosa, Madre de Dios y Madre nuestra, nos acompañe siempre y nos lleve a Jesús, nuestro Redentor. ¡Salve María!
(Publicado originalmente en La Prensa Gráfica, 10 de agosto de 2025).
Por el P. Fernando Gioia, EP











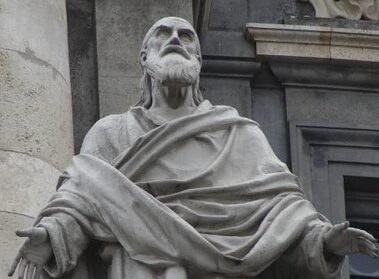






Deje su Comentario