En el Adviento, tiempo litúrgico que antecede inmediatamente a la Navidad, la Iglesia motiva a los fieles a poner la nota tónica en dos virtudes a ser practicadas: la esperanza que alienta y la penitencia que duele.
Redacción (05/12/2023 11:59, Gaudium Press) En el Adviento, tiempo litúrgico que antecede inmediatamente a la Navidad, la Iglesia motiva a los fieles a poner la nota tónica en dos virtudes a ser practicadas: la esperanza que alienta y la penitencia que duele. Porque se trata de disponerse a recibir al Niño que nace, y de celebrar en Él toda una vida redentora que va desde la gruta de Belén, hasta su Ascensión a los cielos, pasando por el Cenáculo y el Calvario.
“Pasando” decimos, aunque estrictamente hablando, el Cenáculo y el Calvario son acontecimientos que no pasan, permanecen. El “Catecismo de la Iglesia Católica” en su numeral 1085, explica que, en su Pasión, Muerte y Resurrección, “Cristo vivió el único evento de la historia que no pasa”. Vale la pena ir al Catecismo y leer ese tópico para comprender el magno misterio de la permanencia de la Redención en el tiempo. Pero hablemos de la Navidad.
La Virgen María conocía las Escrituras y las profecías referentes al Mesías. Sabía, por lo tanto, que Él habría de sufrir y ser crucificado, y contaba con eso, ya desde el anuncio del ángel y en medio de los gozos del nacimiento.
Humanamente hablando, se diría que lo más apropiado para el Hijo de Dios sería nacer en un palacio, gozando de las honras que caben al mejor de los reyes. No fue así; nace en una gruta, guarida de animales, donde María y José encuentran abrigo después de ser rechazados por los habitantes de Belén.
Esa adversidad no empaña en nada la alegría de la Madre; ella está feliz por tener consigo a Jesús, y por saber que todo lo que sucede es conforme a los planes providenciales de Dios.
Llegó así el momento esperado de dar a luz… a la luz del mundo, el acontecimiento que dividiría la historia en dos: antes y después de Cristo.
Reposando en los brazos de María, el Niño Dios está como en el más espléndido de los ostensorios. ¿No es María la criatura más excelente salida de las manos de Dios? ¡Pobres metales y piedras nobles que decoran las custodias y los sagrarios materiales, por más ricos e históricos que sean! El Inmaculado Corazón de María, que palpita al unísono con el Sagrado Corazón de Jesús, vale tantísimo más que todos los tesoros de la creación.
San Pedro Julián Eymard, fundador de los Sacramentinos y fogoso heraldo de la Eucaristía, escribió en una meditación eucarística: “A través de María, la humanidad hambrienta recibe el Pan de Vida, su leche nutrirá el Cordero cuya carne será alimento vivificador para el mundo. Ella lo prepara y lo educa para el sacrificio, pues sabe que el Hijo nació para ser inmolado, acepta el designio de Dios. Belén anuncia el Calvario”.
Ahora, si Belén anuncia el Calvario ¿cómo María puede estar feliz?
Hay quienes no entienden cómo se pueden conciliar los estados de felicidad y de dolor, suponen que son opuestos y que se excluyen, cuando en realidad pueden armonizarse en una persona al mismo tiempo; en su óptica equivocada, piensan que, al estado de felicidad, corresponde necesariamente risas y fiestas. Y al tiempo de sufrimiento, quejas y lloros. Pero no es así.
Cuando hay razones válidas para sufrir o para estar alegres, éstas pasan por encima de sentimientos y exterioridades, y se concibe perfectamente que se pueda estar sufriendo mucho sin ninguna amargura, y también ser muy feliz con el corazón sangrando. Sí ¡sufrir y gozar al mismo tiempo! Porque el dolor tiene un papel importante en la existencia, es formativo, expiatorio e indispensable para la santificación. Los santos nos dan ejemplo de cómo se vive esa realidad.
Por eso, en Belén no reina ni la desolación ni tampoco la euforia; reina la paz. La auténtica noción de paz no excluye la lucha ni el sufrimiento. Dónde está la Reina de la Paz, está la enemistad contra la serpiente y contra el mal…
Por fin, consideremos que el culto eucarístico y la piedad mariana son dos grandes devociones, imprescindibles e indisociables. Tanto más que María Santísima, siendo medianera de todas las gracias y el canal para llegar a Jesús, es la que nos conduce al Pan del Cielo.
En ese sentido, llama la atención que, en algunas de sus apariciones, la Virgen solicita que se construya una capilla o una iglesia, así lo pidió en Guadalupe de México, en Lourdes, en Fátima, etc. Por su parte, cada templo católico es un lugar santo, un santuario. Y, multiplicándose capillas, iglesias y santuarios, se multiplican los altares donde el Señor “vuelve a nacer” en el sacrificio eucarístico, y se multiplican también los sagrarios donde es reservado para darse a comer como pan de delicias.
Es que María siempre lleva y está a gusto dónde se encuentra Jesús. Ella misma fue un tabernáculo vivo durante nueve meses; a lo largo de treinta años fue su compañera permanente, y cuando llegó la hora del sacrificio supremo, allí estuvo ella transida de dolor ofreciendo su concurso por la salvación del mudo.
En la Noche Buena hagamos una oración junto al pesebre o ante el sagrario, adorando al Niño que viene a sufrir para redimirnos del pecado y a hacernos participar de su tan dichosa Vida divina.
Si los católicos avivasen en su alma el amor a Jesús en la Eucaristía y pidiesen a María que les conduzca a esa fuente de agua viva ¡Cómo las cosas serían diferentes en este mundo estropeado y prevaricador!
En la triste constatación de las crisis que asolan a la humanidad y en la seguridad de ser atendidos en la súplica – “Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá” (Mt 7, 7) – vemos aunados, como en Belén, el dolor y la alegría.
Por el P. Rafael Ibarguren, EP
(Publicado originalmente en www.opera-eucharistica.org)











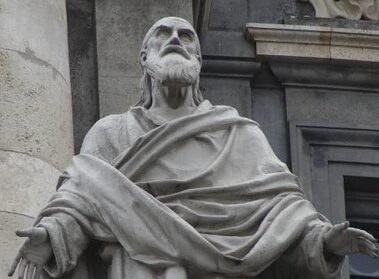





Deje su Comentario