El 2 de febrero la Iglesia celebra la fiesta de la Presentación del Niño Jesús. En el Templo, Jesús se ofrece al Padre para rescatar a los hombres, por medio de María, y también por Ella es entregado a la Iglesia, en manos del anciano Simeón.
Redacción (02/02/2026 08:00, Gaudium Press) Transcurridos los días de purificación de la madre según la Ley de Moisés —en la cual la madre que daba a luz quedaba ‘legalmente’ impura por cuarenta días, si le había nacido un hijo, y ochenta, si era hija—, observados por la Santísima Virgen tan solo por humildad ya que el nacimiento de su Hijo la había santificado aún más, la Santa Pareja llevó al Niño al Templo para presentarlo al Señor conforme prescrito en el Libro del Éxodo (cf. Ex 13, 12).
En efecto, todo primogénito varón debía ser consagrado a Dios. Ese gesto, casi rutinario para una familia hebrea, se revestía de gran significado y simbolismo en el caso de Jesús. Él era el Primogénito de la creación, que sería rescatado según la Ley, para después ser ofrecido como Víctima de suave olor por la Redención del género humano.
Para este rito los esposos debían ofrecer un cordero en holocausto, y un pichón o una tórtola en sacrificio por el pecado, a fin de purificar legalmente a la madre; o un par de tórtolas o dos pichones, caso sus posesiones no permitieran llevar un cordero (cf. Lv 12, 6.8). Ya el rescate del primogénito se hacía mediante el pago de determinada cantidad, equivalente al salario de un mes, destinada al servicio del Templo (cf. Nm 18, 16).
Estando en Jerusalén, San José fue a comprar el par de pichones para el sacrificio. Sabiendo que serían destinados al culto divino, sin preocuparse por el costo se empeñó en hallar dos palomas perfectas, que mejor simbolizaran la inmaculada pureza de su Esposa.
Simeón, varón de fe y confianza
Llegando a la explanada del Templo, la Sagrada Familia se encontró con el justo y piadoso Simeón que, impulsado por el Espíritu Santo y enfrentando los dolores e incomodidades de la edad, se había dirigido al recinto sagrado con la certeza interior de encontrar al Mesías.
La vista de José y de María, a quienes mucho estimaba y tanto había ayudado, lo llenó de contento. Mayor aún fue su alegría cuando vio al Niño. Su alma desbordó de consolación, la más intensa de su vida, y con corazón paterno mostró a Jesús su afecto, su veneración y su encanto.
El Niño, brillante como un sol, retribuyó con efusividad las caricias del anciano, tratándolo con ternura conmovedora.
Era el premio de la confianza: ¡Dios siempre cumple su palabra! Desde joven Simeón había luchado con denuedo por la consolación de Israel, sin jamás perder la esperanza.
De hecho, constató el deplorable estado de su nación, con el culto del Templo mancillado por tantos sacerdotes indignos, interesados en el lucro que los vendedores les proporcionaban mediante negocios no siempre honestos. ¡Cuánta decadencia, cuánta miseria, cuánta ruina había soportado con dolor y santa indignación!
Sin embargo, él tenía certeza absoluta de que Dios intervendría y, por eso, rezaba con todo el empeño de su alma suplicando la venida del Mesías.
Como recompensa por su heroica actitud, le fue prometido que no moriría sin ver al Cristo. Los años, sin embargo, pasaban; el peso de la edad se hacía sentir, las energías menguaban… Pero la fe en la certeza interior se mantuvo firme como una roca: ¡yo veré! Sí, Dios es fiel, como enseña el Salmo: “Ninguno de aquellos que esperan en Ti será confundido” (24, 3).
Aconsejados por Simeón, María y José se apresuraron en cumplir los preceptos de la Ley. Tras concluirlos, Simeón tomó al Niño en sus brazos y entonó su himno profético: «Ahora, Señor, conforme a tu promesa, puedes dejar a tu siervo partir en paz; porque mis ojos vieron tu salvación, que preparaste delante de todos los pueblos: luz para iluminar las naciones y gloria de tu pueblo Israel» (Lc 2, 29-32).
Signo de contradicción
En seguida bendijo a sus padres y dijo a Nuestra Señora: “Este Niño va a ser causa tanto de caída como de levantamiento para muchos en Israel. Él será un signo de contradicción. Así serán revelados los pensamientos de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada traspasará tu alma” (Lc 2, 34-35).
En ese momento la profetisa Ana llegó al Templo y, tomada de alegría por la gratísima sorpresa, fue a saludar a la Pareja y al Niño, quedando extasiada al ver la mirada purísima e inteligente de aquel Recién Nacido.
También su confianza y rectitud fueron premiadas con generosidad insuperable. Tras conversar con Nuestra Señora y acariciar con mucho afecto al Niño, miró a San José con profundo respeto y le dijo: “Veo en ti un nuevo Abraham, que tendrá que entregar a su propio Hijo, a fin de que se cumplan los designios del Señor”.
Todos los padres de Israel rescataban a sus respectivos hijos, pero él, conociendo la voluntad divina respecto a Jesús, lo entregaba para que un día fuera crucificado.
Terminada la convivencia entre la Sagrada Familia y los dos venerables ancianos, se inició el viaje de retorno a casa.
El camino ya conocido por la Santa Pareja favorecía la contemplación. El día había estado colmado de impresiones sobrenaturales llenas de contenido y simbolismo.
El vaticinio de Simeón sobre el futuro del Niño ocupaba la mente purísima de Nuestra Señora: sería Él un divisor de aguas en Israel, a fin de desenmascarar el mal por completo.
Por otro lado, la profecía respecto a la espada de dolor hacía que reflexionara con mayor claridad sobre su propia misión corredentora.
María es Corredentora del género humano. Ella traería esta profecía de Simeón grabada en su espíritu hasta la resurrección de Jesús. Ella es la Reina de los Mártires y, desde la Anunciación, sufriría con Cristo, por Cristo y en Cristo.
(Texto extraído, con adaptaciones, de los libros San José, ¿quién lo conoce? y ¡María Santísima! El Paraíso de Dios revelado a los hombres, vol II. Por Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP.)
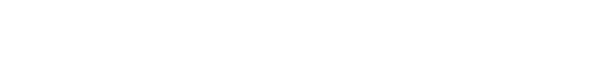

















Deje su Comentario