En Pentecostés, se sublimó el matrimonio místico de María con el Paráclito, y se le confirió una mayor plenitud de dones.
Redacción (29/05/2023 09:32, Gaudium Press) El Paráclito quiso primero plasmar en el Corazón de su Esposa lo que había ideado en su mente divina. Nuestra Señora meditó y modeló en su Corazón cómo debe ser la Iglesia en todos sus detalles e instituciones: los esplendores del Papado, las variadas formas de santidad, la belleza de la Liturgia, la riqueza de carismas de las Órdenes Religiosas… en definitiva, todo lo que brotaría de la efusión del Espíritu Santo. Cuando completó su meditación, sólo le restaba disponer dignamente las almas de los Apóstoles para el evento memorable.
El estopín de Pentecostés
Una de las prácticas habituales en aquellos días consistía en leer juntos pasajes de la Escritura que trataban del Mesías y luego escuchar un comentario de San Pedro o San Juan, previamente guiados por Nuestra Señora.
En cierta ocasión, el Apóstol Virgen, tomado de entusiasmo, le pidió a María que dijera unas palabras. Ella trató de la gran vocación que tenían de extender la Iglesia por el mundo y de los frutos que traería esta expansión. Con cada nueva narración, el entusiasmo de sus oyentes crecía hasta el punto que, tomados por la gracia, ¡se olvidaron por completo de las persecuciones que los amenazaban y estaban listos para recibir el Don de Dios!
En ese auge de fervor, “de repente vino del cielo un ruido, como si soplase un viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados” (Hechos 2:2). Pronto aparecieron las lenguas de fuego descritas en los Hechos de los Apóstoles, que se unieron y se posaron sobre Nuestra Señora, repartiéndose luego entre los presentes.
Los discípulos se abrazaban con un cariño nunca manifestado. Gran consuelo e indescriptible alivio invadieron el alma de María al ver confirmados en gracia para el heroico cumplimiento de su misión a quienes pocos días antes estaban al borde del desánimo. De estos hombres comunes, entregados a sus propios intereses, pronto surgirían Santos, por la acción irrefrenable del Espíritu Consolador, que marcarían la Historia y harían florecer el árbol esplendoroso, hermoso e inmortal de la Iglesia.
¡Pero fue la Santísima Virgen quien atrajo al Paráclito a la tierra! Cuando la devoción a María alcanzó su punto máximo y los discípulos comenzaron a considerar todas las cosas con Ella, por Ella y en Ella, el Espíritu Santo tantas veces prometido por su Divino Hijo se dignó descender del Cielo, trayendo esta gracia transformadora. La Santísima Trinidad quiso actuar así: el Padre actuó como profeta en el Antiguo Testamento, haciendo anuncios y promesas; el Hijo confirmó la palabra del Padre a través de signos y logró su cumplimiento al precio de la Preciosísima Sangre derramada en la Pasión; y cupo al Espíritu Santo cumplir estas promesas y perpetuarlas en la Iglesia.
Pentecostés y Nuestra Señora
El Espíritu Santo es esencialmente Amor. Su Esposa virginal, su alter ego, para ser semejante a Él sólo podía tener un alma enteramente hecha de amor. ¡Y el encuentro de estos dos amores generó la gracia sin precedentes que transformó a hombres pusilánimes en verdaderos héroes de la fe!
La llama que reposaba sobre cada Apóstol representaba básicamente la gracia que les concedía la certeza de cuánto los amaba Dios y la Virgen.
Después de haber desposado a María Santísima en la Anunciación, el Espíritu Santo nunca dejó de amarla como a la Esposa perfecta, ni de colmarla con sus placeres y dones.
En Pentecostés, sin embargo, este matrimonio místico se sublimó y se le confirió una mayor plenitud de dones. ¿Cómo concebir una mayor plenitud en la criatura “llena de gracia” que en todo momento, especialmente después de la Encarnación, ya poseía la plenitud de la plenitud?
Aunque se puede decir, sin la menor duda, que hasta ese momento Nuestra Señora había correspondido con excelencia a todas las gracias recibidas a lo largo de su vida, la venida del Espíritu Santo abrió para Ella un nuevo horizonte de santidad, que marcaría en su persona la nueva era que comenzaba para la humanidad.
María se asemejaba a un océano finito capaz de abrazar lo infinito, como lo prueba la misma Encarnación: ¡Aquel a quien los Cielos no pudieron contener, vino a vivir en su castísimo seno! Para ella no había límite de dones y virtudes; pudo progresar en el mundo sobrenatural de manera inimaginable, debido al constante crecimiento de sus relaciones con la Santísima Trinidad.
El Paráclito la habitaba completamente y se había unido a Ella de manera tan íntima y profunda que ambos formaban, por así decirlo, un solo espíritu: el Consolador realizaba todo por medio de su Esposa y engendraba en ella todas las gracias. Pero era necesario que Nuestra Señora fuera como introducida en el seno de la Santísima Trinidad para que, desde entonces, pudiera actuar con la fuerza e intensidad de las Tres Divinas Personas, en beneficio de la Iglesia. Esto sólo sería posible por medio del Espíritu Santo, pues el vínculo existente entre ambos le comunicaba todos los derechos de su Esposo místico, permitiéndole actuar en su nombre y con su mismo poder.
En Pentecostés, la fuerza divina que palpitaba allí floreció y se expandió al Colegio Apostólico, y todos comenzaron a participar de los dones, virtudes y carismas del alma de Nuestra Señora; en definitiva, se convirtieron en un despliegue de Ella para el mundo. Y, como ellos renacieron en el Corazón de María por la acción del Espíritu Santo, su misión quedó unida a ella para siempre.
Por Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
(Texto extraído, con adaptaciones, del libro !María Santíssima! El Paraíso de Dios revelado a los hombres).














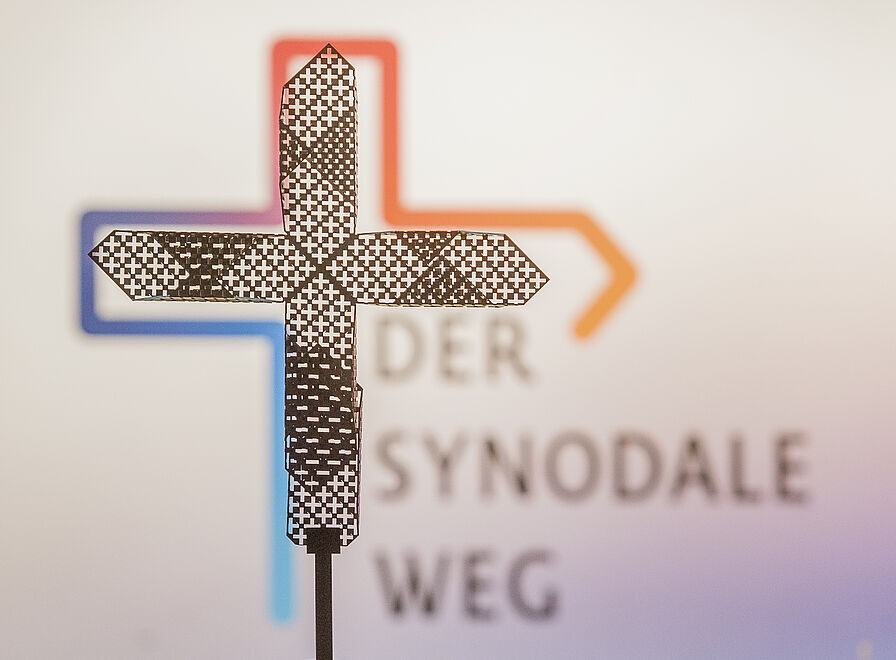



Deje su Comentario