Durante el Genocidio Armenio, que cobró la vida de 1,5 millones de armenios entre 1915 y 1923, el prelado soportó torturas, negándose a convertirse al islamismo.

Mons. Maloyan – Foto: Wikipedia
Redacción (22/09/2025 10:59, Gaudium Press) En una ceremonia que repercutirá profundamente en la diáspora armenia y en el mundo católico en general, el Beato Ignacio Maloyan, arzobispo católico armenio de Mardin, martirizado durante el Genocidio Armenio, será elevado a la santidad el próximo mes.
La misa de canonización, presidida por el Santo Padre León XIV, está programada para el 19 de octubre en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Este hito no solo honra la fe inquebrantable de Mons. Maloyan en medio de un horror inimaginable, sino que también subraya su perdurable legado de resiliencia ante la atrocidad.
Mons. Ignacio Maloyan se enfrentó a la maldad con una virtud inquebrantable, recordándonos el potencial de un triunfo moral: un pastor de su rebaño que enfrentó la persecución durante el primer genocidio del siglo XX, y finalmente dio su vida antes que renunciar a sus creencias.
Beatificado como mártir por el papa Juan Pablo II en 2001, el camino de Mons. Maloyan hacia la santidad fue allanado a principios de este año por el papa Francisco, despejando el camino para su inscripción formal en el canon de los santos de la Iglesia.
Este reconocimiento llega en una coyuntura conmovedora, mientras el mundo continúa lidiando con conflictos arraigados en divisiones étnicas y religiosas. La historia de Mons. Maloyan no es solo de heroísmo personal, sino un testimonio de una lucha más amplia contra la violencia sistémica.
Durante el apogeo del Genocidio Armenio —una campaña que los historiadores describen ampliamente como el esfuerzo deliberado del Imperio Otomano por erradicar a su población armenia—, Mons. Maloyan brindó guía espiritual y consuelo a su comunidad, incluso mientras las fuerzas otomanas saqueaban su iglesia y confiscaban los archivos diocesanos con el pretexto de buscar armas. No se encontraron armas, pero sus súplicas de clemencia cayeron en oídos sordos, lo que ilustra la naturaleza premeditada de la limpieza étnica que se desató.
A los 14 años ingresó a un Monasterio
Nacido con el nombre de Choukralleh Maloyan el 19 de abril de 1869 en la ciudad de Mardin, al sureste de Anatolia (hoy parte de la actual Turquía), el futuro arzobispo creció en una región rica en diversidad cultural y religiosa.
A los 14 años, ingresó en el Monasterio Patriarcal Católico Armenio de Bzommar, en el Líbano, una institución histórica establecida como sede del Patriarcado Católico Armenio en 1749. Allí, entre los serenos jardines del monasterio, que más tarde describió como la “esperanza de Armenia”, Maloyan se sumergió en el estudio de la teología, la filosofía y las Sagradas Escrituras.
El monasterio alimentó su devoción a la virtud y le proporcionó habilidades lingüísticas; además de su armenio nativo, llegó a dominar el árabe, el inglés, el francés, el italiano y el turco, herramientas que posteriormente le ayudarían en su labor pastoral más allá de las fronteras.
Ordenado sacerdote en 1896, adoptó el nombre de Ignacio en honor al padre de la Iglesia Ignacio de Antioquía. Su ministerio inicial lo llevó a Egipto, donde sirvió a las comunidades armenias en El Cairo y Alejandría, antes de una temporada en Constantinopla (rebautizada como Estambul en 1930).
En 1911, a la edad de 42 años, fue consagrado como arzobispo de Mardin, regresando a su lugar de nacimiento para dirigir una diócesis en una ciudad que ejemplificaba el multiculturalismo otomano.
Mardin, un distrito administrativo bajo el dominio otomano, era el hogar de católicos armenios, ortodoxos sirios (jacobitas), caldeos y una importante población musulmana, con prominentes mezquitas. Durante siglos, estos grupos coexistieron en relativa armonía, una paz frágil que se haría añicos en medio del colapso del imperio.
El comienzo del siglo XX marcó un período turbulento para el Imperio Otomano, asolado por pérdidas territoriales y conflictos internos. El ascenso del Comité de Unión y Progreso (CUP), facción nacionalista que tomó el poder en 1908, exacerbó las tensiones con las minorías.
Armenios, sirios y griegos, súbditos leales desde hacía mucho tiempo, se vieron convertidos en chivos expiatorios, considerados como supuestas amenazas a la integridad del Estado.
Irónicamente, pocos días antes del inicio del genocidio, Mons. Maloyan recibió un decreto imperial en honor a sus servicios el 20 de abril de 1915. Este galardón llegó pocos días antes del 24 de abril, cuando las autoridades otomanas arrestaron a cientos de intelectuales armenios en Constantinopla, decapitando así el liderazgo de la comunidad y marcando el inicio de deportaciones y masacres generalizadas.
Se negó a convertirse al islamismo
Para mayo de 1915, rumores de un desastre inminente llegaron a Mardin. Presintiendo la gravedad, Mons. Maloyan compartió un testamento espiritual con sus sacerdotes, instándolos a la perseverancia. El 3 de junio, fue arrestado en medio de una ola de detenciones contra líderes cristianos.
Interrogado con severidad, soportó torturas, incluyendo arrancarle las uñas de los pies y golpearlo con un método que consiste en repetidos golpes en las plantas de los pies. Los testigos que sobrevivieron relataron su negativa a convertirse al islamismo, incluso bajo coacción. En un momento conmovedor, se despidió de su madre y le pidió zapatos dos tallas más grandes, no para la marcha, sino para ocultar sus pies hinchados y heridos.
El 11 de junio de 1915, Mons. Maloyan fue obligado a subir a un convoy de deportación junto con 417 compatriotas armenios y sirios, entre ellos 16 sacerdotes y varias monjas, con destino a Diyarbakir. El viaje fue una marcha de la muerte; en el camino, un oficial de la gendarmería otomana lo ejecutó.
A los 46 años, el arzobispo se unió a un trágico legado familiar: su madre, su hermano y al menos un primo también perecieron en la violencia, convirtiendo su hogar en uno de mártires.
La muerte del prelado se produjo en el contexto más amplio del Genocidio Armenio, una campaña que, según los historiadores, cobró la vida de hasta 1,5 millones de armenios entre 1915 y 1923, junto con cientos de miles de asirios (siríacos) y griegos.
Las autoridades otomanas, bajo el liderazgo del Comité de Acción y Progreso, orquestaron deportaciones masivas, marchas forzadas y asesinatos deliberados, a menudo bajo el pretexto de reubicaciones en tiempos de guerra durante la Primera Guerra Mundial.
Las minorías no musulmanas del imperio fueron acusadas de deslealtad. Si bien el término “genocidio” fue acuñado posteriormente por Raphael Lemkin en referencia a estos eventos, los relatos contemporáneos de diplomáticos, misioneros y sobrevivientes documentaron la naturaleza sistemática de las atrocidades.
Durante el último siglo, el genocidio ha sido reconocido por numerosos gobiernos, académicos y organismos internacionales, incluyendo Estados Unidos (en 2021 bajo la presidencia de Joe Biden), el Parlamento Europeo y más de 30 países. Historiadores destacados, como los de la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio, lo declaran como un genocidio prototípico.
Sin embargo, la negación persiste, particularmente por parte del gobierno turco, que sostiene que las muertes fueron resultado del caos bélico, la violencia intercomunitaria y las enfermedades, y no de un exterminio orquestado por el Estado. Esta negación ha alimentado las tensiones diplomáticas y los debates académicos, con críticos que señalan los archivos suprimidos y los académicos presionados como evidencia de un esfuerzo concertado para reescribir la historia.
A pesar de la devastación, las comunidades armenia, asiria y griega resistieron. Los sobrevivientes se dispersaron hacia refugios en Siria, Líbano, Irak, Palestina, Egipto e incluso Arabia, donde miembros de la familia Al Saud les ofrecieron refugio.
En la diáspora, estas naciones se reconstruyeron, preservando sus culturas y creencias. La canonización de Mons. Ignacio Maloyan sirve como un faro para esta supervivencia, inspirando a los creyentes a enfrentar el mal con la misma determinación que él demostró.
Mientras el Papa León XIV se prepara para declararlo santo, el evento no solo conmemora a un mártir, sino que también llama al mundo a recordar y aprender de los capítulos más oscuros de la historia.
Raju Hasmukh con información de Vatican News y National Catholic Register. Traducción de Gaudium Press.
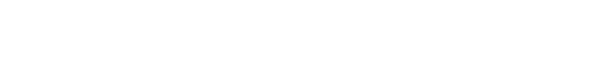








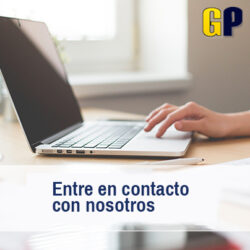

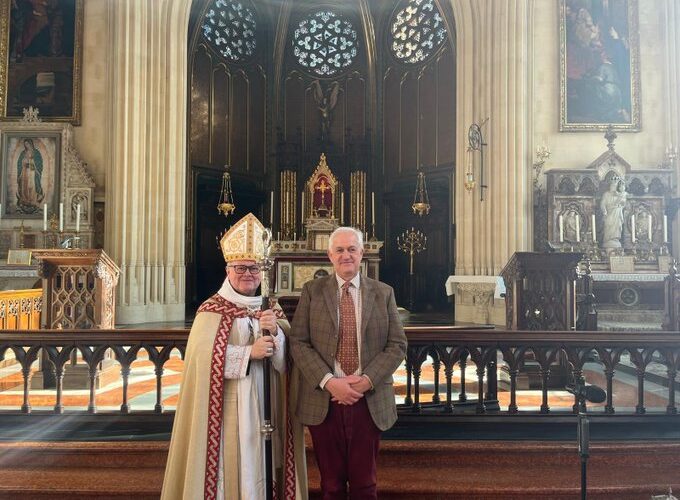
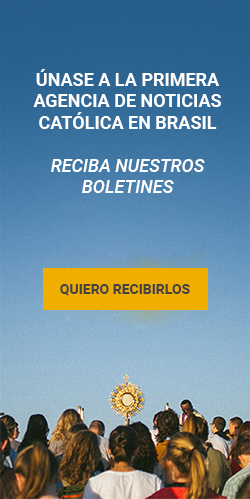

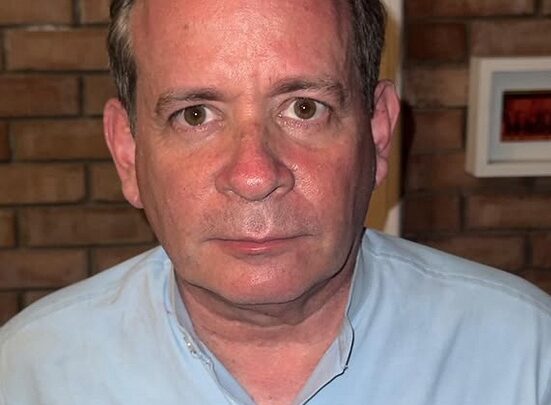

Deje su Comentario