La opinión general de los cristianos concluye sin mayor reflexión que, entre el paraíso terrenal perdido y nuestro actual estado de vida, mejor suerte tocó a nuestros primeros padre.
Redacción (02/10/2025 11:08, Gaudium Press) Vamos a abordar un tema que se presta a controversias, pero que, analizado con serenidad, nos pondrá a todos de acuerdo.
La opinión general de los cristianos – no hablamos de los incrédulos, que poco o nada se ponen este problema – concluye sin mayor reflexión que, entre el paraíso terrenal perdido y nuestro actual estado de vida, mejor suerte tocó a nuestros primeros padres antes de la caída, puesto que después del pecado tuvimos que penar en la tierra y, por eso, estaríamos ahora en situación peor, mucho peor. Esta aproximación del asunto es precipitada e induce a error. Una valoración matizada a la luz de la teología, nos conduce a una conclusión diferente. Pero… ¿será posible?
Un contradictor objetará citando lo que Dios dijo a la mujer después del pecado: “Mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido, y él te dominará” (Gen 3, 16). Y después, la sentencia dicha al hombre: “Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa: comerás de él con fatiga mientras vivas; brotará para ti cardos y espinas (…). Comerás el pan con sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado; pues eres polvo y al polvo volverás” (Gen 3, 17-19). Esa triste suerte, que fue la de la humanidad en su conjunto, ¿sería superior que las delicias del paraíso? El dilema está enunciado, vamos a echar luz sobre él.
En primer lugar, al tratar de este elevado tema – no estamos divagando sobre bagatelas – convengamos en dos presupuestos fundamentales:
1) Dios no puede hacer nada que atente contra su propia gloria, pues todo el acontecer está ordenado a ella. Se dice de la Sabiduría Divina que “llega con fuerza hasta el último confín; y todo lo dispone con delicadeza” (Sab. 8, 1) y también: “El plan del Señor subsiste por siempre; los proyectos de su corazón, de edad en edad” (Salmo 32, 11).
Santo Tomás de Aquino sustenta que: “Dios, por ser el bien sumo, de ninguna manera permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, a no ser que, por ser omnipotente y bueno, del mal sacara un bien. Esto pertenece a la infinita bondad de Dios que puede permitir el mal para sacar de él un bien” (Suma Teológica, 1*, cuestión 22, artículo 2, obj. 2.). De estas nociones se desprende una consecuencia que es el segundo presupuesto.
2) Si las cosas se dieron como se dieron – el pecado y todo lo que vino después – es porque, no solo Dios así lo permitió y dispuso, sino porque fue lo mejor que podría haber sucedido. ¿Cómo suponer que Dios pueda naufragar en su plan creador?
Sin renunciar a la verdad suprema de que la ausencia completa de pecado hubiera dado una insuperable gloria a Dios y resultado en la perfección esplendorosa de la Historia humana, otras consideraciones irían en apoyo a la excelencia de las cosas tal como se dieron en esta tierra de exilio. Basta pensar en la Encarnación y en la Redención, en la vocación de María Santísima, en la fundación de la Iglesia con sus sacramentos y tantísimos beneficios, en la riqueza de la Revelación y del Magisterio, en el testimonio de los santos del antiguo y del nuevo Testamento, en la Cristiandad, en fin, en cuántas otras cosas… ¡que no llegamos a tener en el paraíso! Y si es verdad que Dios echó a Adán y a Eva del Jardín y “puso querubines y una espada llameante que brillaba, para cerrar el camino del árbol de la vida” (Gen, 3, 24), es también cierto que Jesucristo nos rescató con su Sangre, nos abrió las puertas del cielo y dio a su Iglesia el poder de “atar y desatar” (conf. Mt. 16, 19), de perdonar y de justificar.
Un argumento de peso para concluir que Dios nos dispensó gracias mayores aquí en la tierra, superiores a las que antes gozábamos en el paraíso, es la institución de la Eucaristía.
La Eucaristía es una presencia incomparable de Dios
En la Biblia esta dicho que “Dios se paseaba por el jardín a la hora de la brisa” (Gen. 3, 8) y conversaba con Adán y Eva. Pues bien, sin interrupción de un fragmento de minuto, en todos los altares donde se celebra el Santo Sacrificio y en todos los sagrarios en que su presencia permanece, el Señor está, ya no “paseando” ante unos privilegiados esposos, más fijando su morada y dándose en alimento a los pecadores.
Cuando sabemos que al recibir el manjar celestial la vida humana se diviniza y que al comulgar poseemos la garantía de la resurrección final y de la felicidad eterna… no nos queda más que concluir que el curso de la historia humana concurre, con sus altos y bajos, para el bien de los pobres mortales.
¡Con cuánta razón se canta en el Pregón Pascual: “O felix culpa quae talem ac tantum méruit habére Redemptórem” “¡Oh culpa tan feliz que nos mereció la gracia de un tan grande Redentor!” Aunque la desobediencia de Adán haya sido un grave mal, importó en una inmensa ventaja para la humanidad.
En otras palabras, sin el pecado original no tendríamos la posibilidad de poseer al Salvador habitando entre nosotros en cuerpo sufriente hace dos mil años, ni en cuerpo glorioso bajo los velos eucarísticos, hoy. Ni lo tendríamos con tanta intimidad en nuestro pecho al recibirlo en la Comunión.
Recordemos que Dios, al crearnos, nos hizo a su imagen y semejanza, y al redimirnos nos dio su gracia haciéndonos sus hijos. ¡Cuánto más es ser un hijo que una representación! En el Paraíso, Eva nos arruinó con el fruto del árbol. En este exilio, María nos salvó con el fruto de su vientre y nos dio por hermano al Hijo primogénito del Padre.
Ahora, Dios no nos salva a la fuerza, Él quiere que pasemos por pruebas y adquiramos méritos. Adán y Eva sucumbieron en la prueba y acabaron salvándose. Y nosotros, con tantas ayudas sobrenaturales como el Pan de vida y el auxilio de María ¿no vamos a ser victoriosos?
Por el P. Rafael Ibarguren EP












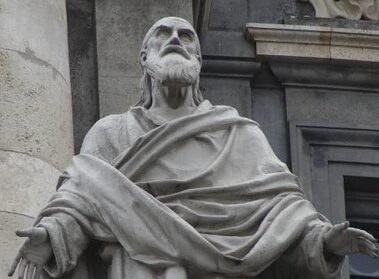





Deje su Comentario