Redacción (Martes, 10-03-2015, Gaudium Press) «El hombre comienza a existir en la muerte desde el momento en que comienza a existir en el cuerpo»: con esta frase implacable uno de los mayores Padres de la Iglesia delimita la breve existencia del hombre sobre la tierra. La muerte es un hecho que ha intrigado a los hombres a lo largo de los siglos, sobre todo aquellos que no conocieron lo que la doctrina católica explicitó al respecto de la muerte o que, habiéndola conocido, hicieron caso omiso de ella. De hecho, la Iglesia purificó el concepto de la muerte, descartando todo aquello que provoca miedo, y hasta incluso desesperación; pues el catolicismo apunta al ‘post-mortem’, a un ideal más alto y triunfante, que son la resurrección de la carne y la vida eterna.
La Iglesia enseña que la muerte es la separación del alma del cuerpo. Esto acontece debido a que, con el pasar de los años, los órganos corpóreos (corazón, pulmones, hígado, etc.) se van desgastando, a tal punto que, tarde o temprano, el organismo ya no puede ejercer las funciones de la vida; por esto el alma -principio vital (espiritual e inmortal)- se separa del cuerpo. Aunque sea brutal y dolorosa, debido al pecado de Adán y Eva (cf. Sab 2, 23ss e Rm 5, 12), la muerte, para el católico, no deja de ser un fenómeno natural y pasajero.
Siendo, sin embargo, un castigo por el pecado de nuestros primeros padres, Dios no abandonó al hombre a su triste suerte. «En tiempo oportuno, el proprio Dios asumió la carne humana; tomó sobre si la muerte con todas las angustias precursoras y resucitó; así Jesucristo venció la muerte y de ella nos liberó.»
De hecho, con este triunfo de Jesús sobre la muerte en favor del género humano, con el cual abrió las puertas del Cielo para nosotros, la muerte ya no constituye una mera sanción, sino que es nuestro paso para la vida con «v mayúscula», la Vida eterna y definitiva.
Para nosotros los católicos, no hay más propiamente muerte. E inclusive todos los demás sufrimientos así considerados, vienen a ser un rejuvenecimiento o una anticipada participación de la gloria de Cristo y que verdaderamente han de llevarnos a la vida eterna y la gloria definitiva. «Sufrir y morir significan, para el cristiano, extender a su carne los sufrimientos y la muerte de Cristo victorioso; por esto el mismo Apóstol puede afirmar: ‘En cuanto nuestro hombre exterior va apagándose, nuestro hombre interior se va renovando día a día’.» (2Cor 4, 16)
No es sin razón que la muerte así afrontada llevaba a ciertos santos a tener arrobos de entusiasmo haciéndolos, hasta, desearla ardientemente: «Ven oh muerte, tan escondida, que yo no te sienta venir, para que la felicidad de morir no me restituya a la vida»; «Aquella vida allá arriba, que es la vida verdadera, hasta que esa vida muera no se puede obtener; muerte, no se esquive de mi.» Santa Teresita del Niño Jesús al ser indagada por el Sacerdote, que la asistía en el lecho de muerte, si estaba resignada a morir, respondió: «¿Resignada? No, mi padre; resignación se necesita para vivir, pero no para morir… Lo que tengo es una grandísima alegría».
En el concilio Vaticano segundo, varios son los momentos en los cuales se trata sobre la muerte, como en el nº 48 de la Lumen Gentium donde, inspirándose en el Apóstol de las gentes, se afirma que la resurrección con la transformación gloriosa de nuestros cuerpos tendrá lugar cuando Cristo venga en su última venida. Hasta ese momento tendremos ya una retribución de acuerdo con nuestros méritos. En el nº 49, además del mismo documento, se aborda la cuestión de la comunión de los santos (comunión de la Iglesia peregrina, sufridora y triunfante entre sí) la cual tiene lugar ya antes de la venida gloriosa del Señor. Y además en el nº 50 se trata sobre cómo debe ser nuestra relación con los santos del cielo.
Ya en la Gaudium et Spes se habla sobre la semilla de inmortalidad existente en el hombre y que es irreductible a la mera materia. En el nº 39 se declara que el reino ya está presente misteriosamente en la tierra, pero ha de consumarse su perfección en la parusía.
En el año 1979 la Congregación para la Doctrina de la Fe expidió una carta en la cual definía algunos puntos concernientes a la escatología. Transcribimos aquí los más importantes:
1. La Iglesia cree en una resurrección de los muertos (cf. Símbolo de los Apóstoles)
2. La Iglesia entiende que la resurrección se refiere a todo el hombre: para los elegidos no es sino una extensión de la misma resurrección de Cristo a la humanidad.
3. La Iglesia afirma la sobrevivencia y la subsistencia, después de la muerte, de un elemento espiritual, dotado de consciencia y de voluntad, de tal modo que el yo humano subsista, aunque sin cuerpo. Para designar ese elemento, la Iglesia emplea la palabra alma, consagrada por el uso que de ella hacen la Sagrada Escritura y la Tradición. Sin ignorar que este término es tomado en la Biblia en diversos sentidos, Ella juzga, no obstante, que no existe cualquier razón seria para el rechazo y considera incluso ser absolutamente indispensable un instrumento verbal para sustentar la fe de los cristianos.
4. La Iglesia, en conformidad con la Sagrada Escritura, espera la gloriosa manifestación de Nuestro Señor Jesucristo (cf. Dei Verbum, nº 14), que ella considera como distinta en relación a aquella condición propia del hombre inmediatamente después de la muerte.
La misma congregación pidió a la del Culto Divino que se respetasen, en las traducciones al vernáculo del símbolo apostólico, el original que rezaba «resurrección de la carne» pues había algunos que traducían por «resurrección de los muertos», lo que podría dañar la fe católica que cree en la resurrección «de esta carne».
La Iglesia defendió desde el principio la subsistencia del alma después de la muerte y la resurrección de los cuerpos en el final de la historia, después del intervalo de la fase intermediaria en la cual el alma se encuentra en estado de violencia. Queda claro también que la Iglesia entiende como resurrección del cuerpo la restauración completa de este mismo cuerpo con el cual vivimos y luchamos en el curso de nuestras vidas terrenales.
Por el P. Hernán Cosp Bareiro, EP










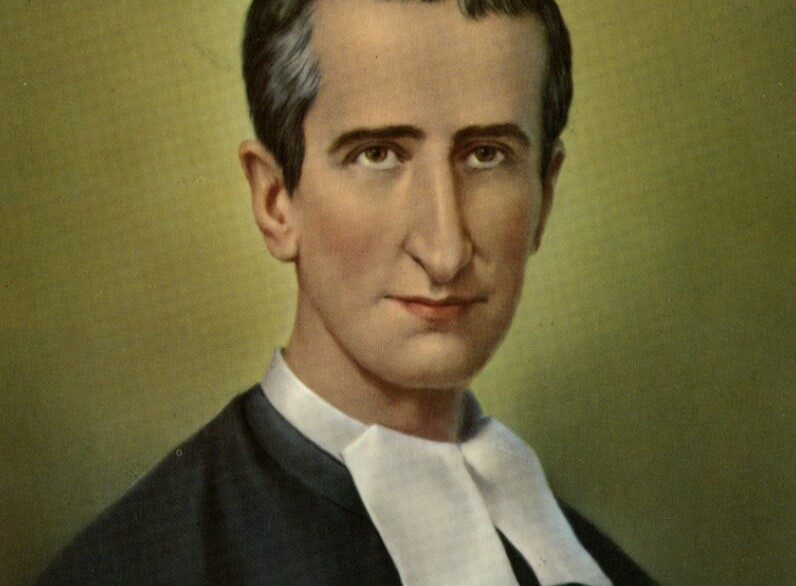






Deje su Comentario