Redacción (Martes, 07-04-2015, Gaudium Press) En el Antiguo Testamento, las manifestaciones de la omnipotencia de Dios tenían un carácter marcadamente justiciero, visando inculcar en las almas el temor y el respeto. Así se dio, por ejemplo, cuando fueron entregadas a Moisés las tablas de la Ley sobre el monte Sinaí: «En la mañana del tercer día, hubo un estruendo de truenos y de relámpagos; una espesa nube cubría la montaña y el sonido de la trompeta sonó con fuerza. Toda la multitud que estaba en el campamento temblaba. […] Todo el monte Sinaí tenía humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de llamas; el humo que subía del monte era como la humareda de un horno, y toda la montaña temblaba con violencia» (Ex 19, 16.18).
Para alcanzar el perdón de los pecados, los hombres debían repararlos por medio de una vida de penitencia; y, con frecuencia, sentían pesar sobre sí, al menos en parte, el duro castigo impuesto por sus culpas. Tal es el caso de Moisés, el gran legislador de Israel, a quien la Escritura elogia como el más humilde de los hombres. Por una única infidelidad, vio cerrarse delante de él las puertas de la Tierra Prometida y pudo apenas contemplarla de lo alto del monte Nebo (cf. Dt 32, 4852). Circunstancia semejante es la del rey David, cuya falta le acarreó, a lo largo de sus últimos años de vida, grandes problemas oriundos del interior de su propia familia (cf. II Sm 15ss; I Rs 1). Y cuyo arrepentimiento ejemplar lo llevó a componer los insuperables Salmos Penitenciales.
Jesús trajo a la Tierra la era de la misericordia
De modo diverso, al descender a la Tierra y encarnarse en el seno virginal de María, quiso el Hijo de Dios atraernos por la bondad de su Corazón: «Dios no envió el Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo por Él, sea salvado» (Jn 3, 17).
Por medio de ejemplo de vida, consejos y parábolas, instruyó a los hombres – habituados hasta entonces a la ley de Talión – acerca del deber de perdonarse mutuamente las ofensas y compadecerse de los males ajenos. Con el arrebatador modelo de su conducta, enseñó a acoger los pecadores arrepentidos: «Hijo, perdonados te son los pecados» (Mc 2, 5); o entonces: «Ni Yo te condeno. Ve y no vuelvas a pecar» (Jn 8, 11b).
La sobrenatural influencia que Jesús ejercía sobre sus discípulos obtuvo la transformación radical de sus corazones. Así, por ejemplo, los hijos del Zebedeo, a los cuales Él mismo diera el nombre de Boanerges, «hijos del trueno» (cf. Mc 3, 17), se tornaron espejos perfectos de la mansedumbre de su Maestro, al punto de Juan haber merecido el título de Apóstol del Amor.
Las propias disputas con los fariseos, en las cuales el Divino Maestro se muestra de una fuerte intransigencia, son otras tantas manifestaciones de ese deseo de convertir a todos, inclusive aquellas almas cegadas por la malicia de las pasiones. Y sus lágrimas sobre Jerusalén, la ciudad donde sería crucificado, son el elocuente testimonio del dolor del Hombre-Dios al constatar el rechazo de que sería objeto por parte de aquella generación y de tantas otras a lo largo de los siglos. Todo en el Salvador invitaba a los hombres a la confianza y al abandono en las manos de la Providencia, en la certeza de ser acogidos con la benignidad de un Padre o de un Amigo. El renombrado teólogo dominico P. Garrigou-Lagrange así comenta: «El Evangelio entero es la historia de las misericordias de Dios en favor de las almas, por más alejadas que estén de Él, como la Samaritana, Magdalena, Zaqueo, el buen ladrón; en favor de nosotros todos, por quien el Padre entregó a Su Hijo como víctima de expiación». 1
Cuando «el Verbo Se hizo carne y habitó entre nosotros» (Jn 1, 14), comenzó una nueva época. Jesús fundó Su Iglesia, instituyó los sacramentos y, por la efusión de Su Preciosísima Sangre, trajo a la Tierra una nueva perspectiva de relaciones del Creador con la humanidad y de los hombres entre sí. La era de la Ley había terminado. La misericordia venciera la justicia.
Condición absoluta para la salvación de nuestra alma
La misericordia es definida por San Agustín como «la compasión de nuestro corazón por la miseria ajena, que nos lleva a socorrerla, si podemos». 2
Ejercitar esta virtud no es deber apenas de los hombres que desean la perfección. Al contrario, Jesús ordenó que todos la practiquen, afirmando categóricamente: «Sed misericordiosos», y proponiendo, a seguir, el supremo ejemplo del Padre: «como también vuestro Padre es misericordioso» (Lc 6, 36). Usar de misericordia es condición absoluta para obtener el perdón de los pecados y la salvación de la propia alma, como dice el Evangelio en otro pasaje: «Si no perdonares a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará» (Mt 6, 15).
Más aún, nos enseña Santo Tomás que «en sí misma, la misericordia es la mayor de las virtudes, porque es propio de ella repartirse con los otros y, que es más, socorrerles las deficiencias». 3 Poco adelante, afirma él: «Toda la vida cristiana se resume en la misericordia, cuanto a las obras externas». 4 De otro lado, el mencionado pasaje de San Lucas: «Sed misericordiosos», San Mateo la escribe en términos diferentes, pero con idéntico sentido: «Sed perfectos, así como vuestro Padre celeste es perfecto» (Mt 5, 48). O sea, el cristiano debe buscar ser perfecto como lo es el propio Dios, pero solo alcanzará este grado supremo si practica la virtud de la misericordia.
A primera vista, esto nos parece extremamente difícil, y hasta imposible. ¿Cómo podremos nosotros, pobres criaturas, asemejarnos a un Dios infinitamente superior, cuyas virtudes son la propia substancia de Su Ser?
No nos olvidemos, sin embargo, que el mismo Señor afirmó: «Mi yugo es suave y mi carga es ligera» (Mt 11, 30). Ninguna virtud puede ser practicada de modo estable por el puro esfuerzo de nuestra naturaleza. Pero con el auxilio de la gracia divina nos tornamos capaces de imitar a Dios y de ser espejos de la perfección que es Él por esencia.
Por la misericordia, Dios manifiesta Su omnipotencia
La palabra compasión – del latín com-passio, «padecer con» – denota cierta tristeza o sufrimiento por parte de aquel que se dirige sobre lo miserable. Dios, sin embargo, al apiadarse de nuestras miserias, no experimenta la menor tristeza, una vez que Él es la Suma Felicidad. En ese sentido, afirma Santo Tomás: «No conviene a Dios entristecerse con la miseria de otro, sino le conviene, al máximo, hacer cesar esa miseria, si por miseria entendemos cualquier deficiencia». 5
Y en otro pasaje, el Doctor Angélico resalta que a través de la misericordia el Creador patenta Su poder: «Ser misericordioso es propio de Dios, y es principalmente por la misericordia que Él manifiesta Su omnipotencia». 6
El Salmo 102 nos ofrece una bellísima síntesis de las disposiciones de Dios en relación al pecador penitente, muy diferentes de los sentimientos de odio y venganza comunes a las almas egoístas y distantes a la gracia: «El Señor es bueno y misericordioso, lento para la cólera y lleno de clemencia. Él no está siempre para reprender, ni eterno es su resentimiento. No nos trata según nuestros pecados, ni nos castiga en proporción de nuestras faltas, porque tanto los cielos distan de la tierra cuanto su misericordia es grande para aquellos que lo temen; tanto el oriente dista del occidente cuanto Él aleja de nosotros nuestros pecados» (Sl 102, 8-12).
Dios como que necesita de nuestra fragilidad y miseria
La consideración de la misericordia divina debe llenarnos de confianza y de arrebato hacia Dios: nuestros pecados, por más graves y numerosos que sean, no conseguirán agotar su bondad o escapar a su paciencia.
Al contrario, cometida la falta, Él la mayoría de las veces no envía el castigo de inmediato, sino aguarda, a semejanza del padre del Hijo Pródigo, en la esperanza de que el infeliz desviado retome el camino de la casa paterna. Y cuando lo avista a lo lejos, corre a su encuentro, movido de compasión, se lanza a su cuello y lo besa con ternura, sin incluso dar oídos a las protestas de penitencia del culpable (cf. Lc 15, 11-24).
Infinitamente superior a aquel buen padre, Dios no solo usa de generosidad, retardando una intervención definitiva de su justicia, sino que crea Él mismo las gracias necesarias para estimular las consciencias y convertir a los pecadores más empedernidos. «¿Quién tan magnánimo – exclama San Agustín -, quien tan abundante en misericordias? Pecamos y vivimos; aumentan los pecados y se va prolongando nuestra vida; se blasfema todos los días, y el sol continúa naciendo sobre buenos y malos. Por todos los lados nos invita a la corrección, por todas partes, a la penitencia, hablándonos por medio de los beneficios de las criaturas, concediéndonos tiempo para vivir, llamándonos por la palabra del predicador, por nuestros pensamientos íntimos, por el azote de los castigos, por la misericordia del consuelo». 7
Para usar un lenguaje analógico, se diría que Dios necesita de nuestra fragilidad y miseria para dar salida a los desbordamientos de bondad que brotan de sus «entrañas de misericordia» (Lc 1, 78). Si todos los hombres fuesen fieles a la gracia y eximios cumplidores de los Mandamientos, sin jamás desviarse o caer, los tesoros de la misericordia divina quedarían para siempre recogidos en los esplendores del Padre Eterno, desconocidos de los Ángeles, ignorados por los justos, y este aspecto tan esencial de Su gloria dejaría de brillar en el orden de la creación.
Por la Hna. Mariana Morazzani Arráiz, EP
1 GARRIGOU-LAGRANGE, Reginald. Les perfections divines, extrait de l’ouvrage « Dieu, son existence et sa nature ». 4 ed. Paris: Gabriel Beauchesne, 1936, p. 176.
2 Suma Teológica II-II, q. 30, a. 1.
3 Idem, II-II, q. 30, a. 4. Resp.
4 Idem, II-II, q. 30, a. 4. ad 2.
5 Idem, I, q. 21 a. 3.
6 Cf. Suma Teológica II-II, q. 30, a. 4. Resp.
7 AUGUSTINUS, Sanctus. Enarrationes in Psalmos. Ps. 102, 16 (PL 36, 1330).
















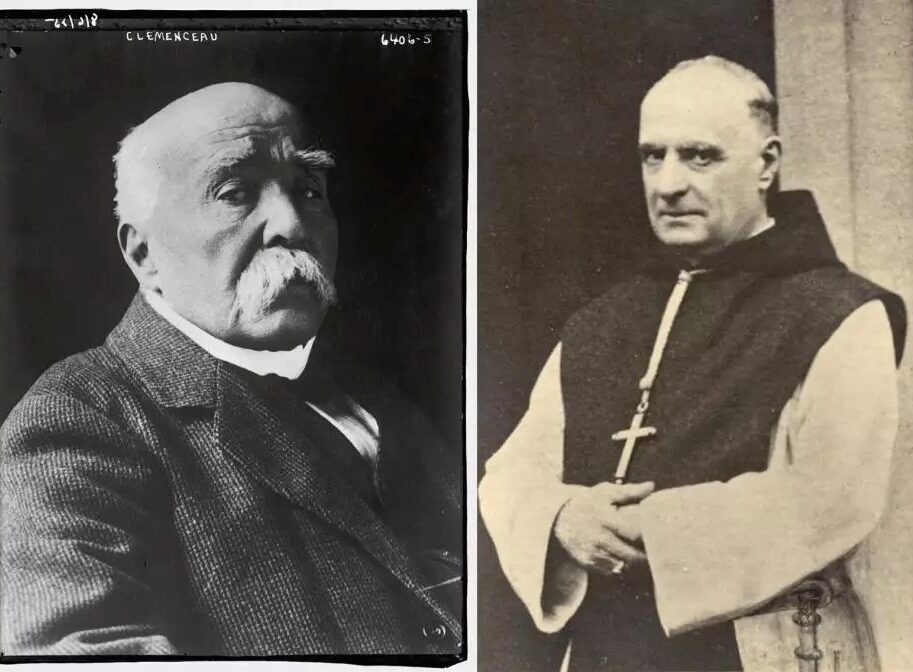
Deje su Comentario