Redacción (Lunes, 10-06-2019, Gaudium Press) El Dr. Plinio Corrêa de Oliveira podría ser el columnista más leído en Brasil en 1945, en lo que al inicio fue un periódico parroquial y bajo su tutela se convirtió en polo de opinión de obligado conocimiento para cualquier líder: El Legionario. Desde esas páginas, tronó contra la mediocridad, cuando Churchill perdió las elecciones en julio de 1945.
A pocos días de que los americanos lanzaran las bombas en Hiroshima y Nagasaki la guerra ya estaba ganada. Fue entonces cuando el bravo pueblo inglés sacó a relucir la mediocridad que acompaña gran parte de la condición humana, y lastimó en las urnas al que lo salvó, al nieto del glorioso ‘Mambrú’, al león que en su momento encarnó la nacionalidad británica.
Decía Dr. Plinio entonces, que si bien el subsuelo de todo gran hombre lo constituye la admiración de sus contemporáneos, junto a esta admiración conviven también los gusanos de los resentimientos y las envidias. Y que es común que la opinión pública vea con alivio la caída del coloso. ¡Qué fea es, vista desde ese ángulo la condición humana; ay San Adán realmente que feo fue el legado!
Pero que después de caído el coloso -continuaba el Dr. Plinio, le viene comúnmente un vértigo o un escalofrío a los mediocres, cuando ven el hueco gigantesco que el derrumbe del coloso dejó en el suelo. Literalmente ocurrió así con los ingleses, que después devolvieron al poder al coloso. Pero este reconocimiento aún no ha ocurrido con otro grande, muy grande, del S. XVIII, Don Blas de Lezo. Tal vez porque este sea un coloso católico, y el demonio les tiene especial inquina, pues en ellos brilla la gracia, resplandece la fe.
La forma como Don Blas de Lezo murió, y como su memoria casi desapareció, merece el sincero y sentido mea culpa de España y América. Ese sucio hecho fue obra perfecta de los mediocres, que los hay en todas partes y en todos los tiempos.
Sin un ojo, sin una pierna, inutilizado de un brazo, ese medio hombre era más que una legión. Y venció con su ejemplo, con su coraje, con su inteligencia a la ‘Armada Invencible inglesa’, tal como la tituló el político y escritor Pablo Victoria, Armada de 180 buques (los de la Armada invencible de Felipe II eran solo 140 aprox.), de decenas de miles de hombres, contra poco más de 2.000 de Don Blas. Armada que ya había acuñado las monedas que declamaban fútilmente la victoria del almirante Vernon en Cartagena de Indias, Cartagena que era la puerta de oro del imperio colonial español en América.
La mediocridad también se enquista en el poder, y esa vez se encarnó en el Virrey Eslava, que a hurtadillas mandaba relatos calumniosos de lo que hacía o no hacía Don Blas, que dizque tenía ínfulas de escritor, que dizque no guiaba bien a sus tropas, y las mil cosas que sabemos que el espíritu humano caído produce, más propias de señoras verduleras sin oficio que de todo un Virrey. Menos mal que el tiempo es buen juez e investigador, y que a los pocos va hallando la verdad histórica, a pesar de la oposición del imperio de las tinieblas.
Don Blas en Cartagena fue inventor; no sólo avezado marino sino genial estratega; hombre de fe, que tenía un crucifijo de plata que siempre llevó a su lado. Vida de leyenda, de paradojas misteriosas pero sobre todo de grandeza; hombre cuyas limitaciones físicas aquilataron aún más su valor moral y militar. Hombre de honra cuando su Virrey quiso impedir su recto deber militar, y por ello lo destituyó. De generosidad cuando destituido luchó como un simple soldado, lado a lado de los suyos. De grandeza incontenible, cuando viendo la ciudad perdida el propio Eslava lo tuvo que restituir en el comando de las tropas. De grandeza astuta, cuando les hizo trincheras en zigzag y les cavó un foso para que los ingleses con sus escaleras no alcanzaran la cima de las murallas del Castillo de San Felipe de Barajas. De grandeza victoriosa, cuando finalmente los ingleses huyeron de Cartagena, dejando una estela de sangre, de entrañas destrozadas por las enfermedades, de orgullo derrotado. Don Blas el de grandeza despreciada, que muere en el anonimato, fruto sí en buena medida de la envidia de un Virrey, pero también anonimato fruto la mediocridad de la gente a la que ayudó a salvar. Una grandeza despreciada que en eso se asemeja a la de Cristo.
Es que la mediocridad no solo es pequeña sino que no es admirativa. Y por ello y solo por ello la mediocridad se incomoda, se siente aplastada por el bulto colosal de la grandeza, porque no hay problema en ser pequeño, Dios hizo lo grande, lo mediano y lo pequeño, hizo el cóndor y el águila, y también la gaviota y el colibrí. Lo errado es cuando lo pequeño no admira lo grande, lo malo es cuando la gaviota no admira al águila, y en el fondo no admira a Dios, autor de lo grande. El mediocre es un ateo en potencia. La mediocridad es tímida, incoherente, miope y envidiosa, decía el Dr. Plinio. La grandeza del hombre invulgar es para ella un insulto. Mientras que el hombre no vulgar ve de lejos, ampliamente, el mediocre solo ve su entorno. Y lo peor, a veces el mediocre sueña que puede hacer ciertas cosas mejor que el hombre colosal. Que orgullo ridículo, que abyecto es el mediocre.
Pero Dios no es mediocre, no gusta del triunfo del mediocre, él cuida su grandeza y la grandeza de sus reflejos, más cuando estos son cristianos. El interés por la figura de don Blas, ha venido creciendo en los últimos años, se descubre aquí y allá con admiración la vida y la gesta de este hombre; su admiración hace resurgir incluso sanos orgullos, de nación, de fe, de triunfos.
Al final, al final, es Dios quien guía la historia, con su Divino Espíritu. Recordamos por estos días a los apóstoles timoratos, que tras Pentecostés fueron águilas, fueron leones, fueron también insignes corderos. Recordamos siempre al Crucificado, grande aparente derrotado, pero grande por siempre en la Eternidad. A Él pedimos que haga de nuestras almas admirativas de la grandeza, para que cuando lleguemos junto a Él en el cielo, vivamos en su grandeza por toda la eternidad.
Por Saúl Castiblanco











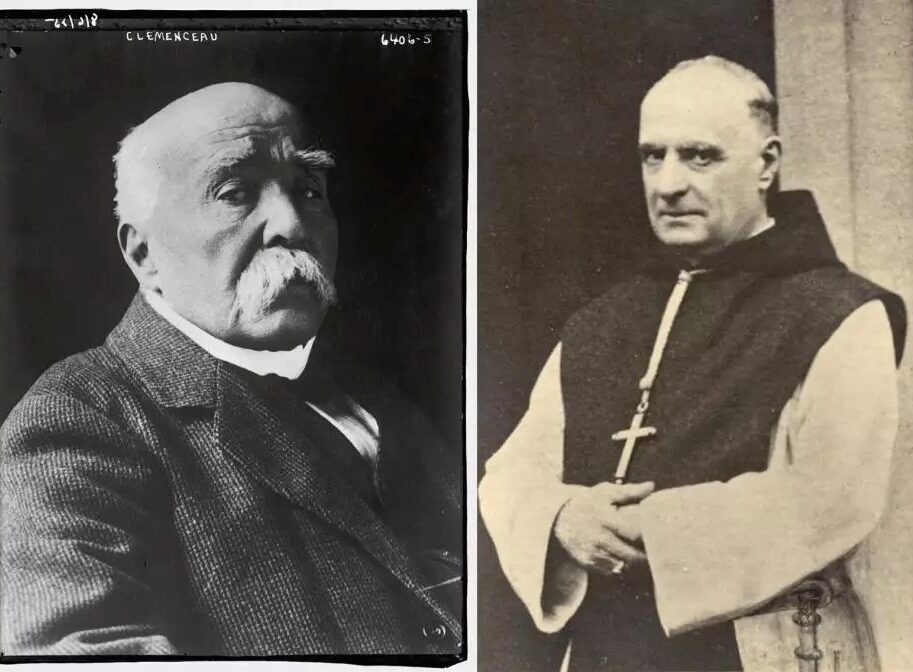





Deje su Comentario